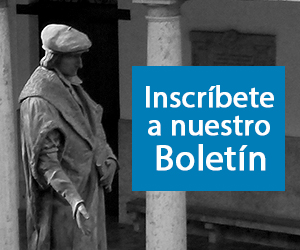Autor: Mikel Mari Karrera Egialde, Profesor Titular (acreditado CU) de Derecho Civil, Universidad del País Vasco/EHU.
1. El derecho de superficie, cuya génesis se remonta al Derecho romano, donde primariamente se enfrentaba al arraigado principio de accesión (aquel que, bajo el aforismo “superficies solo cedit”, atribuía la propiedad de todo lo edificado –o plantado- al titular del suelo), experimentó una profunda evolución, impulsada por las transformaciones socioeconómicas que progresivamente condujeron al reconocimiento de un elenco más amplio de facultades y una protección jurídica más firme para el superficiario, transmutándose así de un elemental arrendamiento a un verdadero y diferenciado derecho real autónomo. Posteriormente, durante la Edad Media, este derecho se integró y se fusionó con la figura de la enfiteusis, siendo entonces ampliamente aceptado como una particular modalidad de «propiedad dividida»; para ser, luego, rechazado en los inicios de la Codificación, solo para resurgir con renovado vigor en épocas ulteriores, puesto que su estructura jurídica facilitaba enormemente la utilización eficiente del suelo y, simultáneamente, promovía la construcción sin la imperiosa necesidad de transmitir la plena propiedad del terreno subyacente. En este contexto, el Derecho español, que se distingue por su característica configuración de un listado abierto de derechos reales limitados, posibilita la flexible adaptación de figuras como el derecho de superficie a las nuevas y cambiantes realidades socioeconómicas, lo que abarca la construcción de edificaciones e infraestructuras sobre terrenos tanto públicos como privados, permitiendo al superficiario no solo construir, sino también mantener y explotar dichas edificaciones en un terreno que no le pertenece, logrando de este modo una crucial separación conceptual y jurídica entre la propiedad del suelo y la de lo edificado.
Una de las principales discusiones doctrinales radica en la doble naturaleza del derecho de superficie: tradicionalmente concebido como derecho real sobre cosa ajena (“ius in re aliena”) que limitaba las facultades del superficiario al uso y disfrute de la edificación en suelo ajeno, la evolución legislativa y jurisprudencial, especialmente a partir de la Ley del Suelo, ha tendido a considerarlo como un derecho de propiedad separada sobre lo edificado o plantado, generando así la propiedad superficiaria. Aunque algunos autores lo conciben como un derecho real limitado de goce sobre el suelo ajeno, facultando al superficiario a edificar o plantar y mantener la propiedad de lo construido por un tiempo determinado, con reversión de lo edificado al propietario del suelo al extinguirse el derecho, la doctrina mayoritaria y la legislación actual se inclinan por considerar el derecho de superficie como una figura que permite la separación jurídico-real del suelo y lo edificado sobre él, implicando que el superficiario adquiere la propiedad de la construcción, un derecho distinto y separado del derecho de propiedad del suelo, es decir, coexisten dos propiedades: la del suelo y la de la edificación o plantación.
Esta propiedad superficiaria, no obstante, es temporal, y al expirar el plazo, opera la reversión a favor del propietario del suelo, lo que se entiende como una «suspensión temporal y voluntaria» del principio “superficies solo cedit”. Este principio (lo que está en la superficie cede al suelo), que establece que todo lo edificado, plantado o sembrado en un terreno pertenece a su propietario, es precisamente el que el derecho de superficie configura como una excepción o suspensión temporal, no una derogación absoluta, sino una excepción voluntaria y temporal a la accesión, permitiendo que la propiedad de lo construido recaiga sobre una persona distinta del propietario del suelo durante un período, tras el cual el principio vuelve a operar y la propiedad de la construcción revierte al dueño del suelo.
De esta forma, el derecho de superficie se define, en origen, como un derecho real limitado sobre el suelo que, posteriormente, deviene en derecho de propiedad superficiaria, separada del suelo, sobre un nuevo inmueble. Esto implica dos relaciones jurídicas diferenciadas: una entre el superficiario y el dueño del suelo ajeno (derecho real limitado) y otra entre el superficiario y la construcción (derecho real de dominio) (STS 13623/1993).
A diferencia del censo enfitéutico, donde el doble dominio recae sobre el mismo objeto (la finca), el derecho inicial de superficie da origen, tras su ejercicio, a dos propiedades separadas que recaen sobre objetos distintos: la propiedad que recae sobre la finca al concedente del derecho real limitado inicial, y la propiedad que recae sobre la edificación (o plantación) que constituye la propiedad superficiaria (STS 5094/2009; STS 5695/2023; STS 5871/2023). El derecho de superficie posibilita la existencia de esta propiedad superficiaria (STS 12670/1993; STS 13623/1993), es decir, que el superficiario adquiera la propiedad de lo edificado o plantado, aunque con un límite temporal (STS 4208/2015). Una vez transcurrido el plazo, la propiedad de la construcción o plantación revierte al dueño del suelo, generalmente sin indemnización, a menos que se haya pactado lo contrario (STS 1362/1993; STS 5094/2009).
La STS de 30 de junio de 2009 (STS 5094/2009) lo expresa claramente: «La concepción tradicional que asimilaba al derecho de superficie a los derechos censarios ha sido superada, y el derecho de superficie no solo es un derecho real con autonomía y sustantividad propia sino que además su estructura es claramente diferente de la del censo enfitéutico, pues si en ambos hay un doble dominio, el dominio dividido del censo enfitéutico (dominio directo del constituyente y útil del enfiteuta) recae sobre el mismo y único objeto, la finca, en cambio en el derecho de superficie hay dos propiedades separadas que recaen “sobre objetos distintos”, la que recae sobre la finca que corresponde en exclusiva al concedente, y la que recae sobre la edificación (o, en su caso, plantación), que constituye la propiedad superficiaria (claudicante, en cuanto de duración temporal); y, como consecuencia, el concedente conserva como propietario de la finca todos los derechos del dueño que sean de posible utilización y no incompatibles, en cada caso, con la superficie».
Esta distinción permite la separación temporal de la propiedad del suelo y la propiedad de lo construido o plantado sobre él, otorgando al titular dominical del vuelo la facultad de ser propietario de las edificaciones o plantaciones de manera separada del terreno. Al ser un derecho real autónomo, el propietario del vuelo puede ejercer poderes inmediatos y directos sobre lo edificado o plantado, incluso frente a terceros, lo que le otorga seguridad y protección jurídica.
Lo mismo cabe decir del propietario del suelo (concedente), quien conserva sus facultades dominicales sobre el subsuelo (sub-edificación) y sobre el vuelo (sobre-edificación) del bien inmueble en propiedad superficiaria, pudiendo disponer de ellos o gravarlos sin necesidad del consentimiento del propietario superficiario, dado que sus derechos son autónomos sobre bienes distintos. En efecto, los derechos de «subedificación» y «sobreedificación» corresponden al titular del derecho de propiedad sobre el suelo (salvo acuerdo en contrario), porque el titular del derecho de superficie inicial (originaria) solo es propietario de lo edificado (o plantado) tras la ejecución del derecho real limitado de superficie.
2. Cada derecho de propiedad (sobre el suelo y sobre lo edificado) se configura como un derecho absoluto, exclusivo y pleno. Por ello, no puede admitirse la existencia de dos derechos de propiedad independientes y plenos sobre un mismo bien, ya que esto supondría una contradicción lógica y jurídica. Sin embargo, la ley sí contempla la posibilidad de que varias personas sean cotitulares de un único derecho de propiedad sobre un bien determinado, lo que se traduce en la existencia de la copropiedad o condominio. En esta figura, cada cotitular ostenta una cuota ideal sobre el conjunto del bien, de manera que todos los copropietarios son titulares del todo, aunque su participación se encuentre dividida en porcentajes que reflejan su respectiva cuota de dominio.
Esta distinción es fundamental para comprender que, aunque varias personas puedan compartir la titularidad del derecho de propiedad sobre un mismo bien, no existen varios derechos de propiedad separados y autónomos, sino uno solo que pertenece de manera conjunta a los cotitulares, quienes deben ejercer sus facultades de uso, disfrute y disposición conforme a las reglas establecidas para la comunidad de bienes.
Por otra parte, la exclusividad del derecho de propiedad tiene importantes consecuencias en el ámbito de la responsabilidad patrimonial. Conforme al principio de responsabilidad patrimonial universal, cada persona responde de sus deudas con todos los bienes que integran su patrimonio, pero no puede hacerlo con bienes cuyo dominio pertenece a otra persona. En consecuencia, si una persona es propietaria de un bien, ese bien se integra en su patrimonio y puede ser objeto de ejecución por sus acreedores, mientras que, si el dominio pertenece a un tercero, el bien queda fuera del alcance de los acreedores del no propietario. Esta pertenencia de un bien al patrimonio de una persona determina tanto su riqueza como su responsabilidad patrimonial, de modo que nadie puede responder por bienes que no le pertenecen en dominio, pues solo el propietario ostenta la facultad de disponer de ellos y de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de su titularidad.
3. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles recae sobre la titularidad de determinados derechos sobre bienes inmuebles, siguiendo un orden de preferencia establecido por la normativa.
Los sujetos pasivos, a título de contribuyentes, son aquellos que ostentan la titularidad del derecho que, en cada caso, configura el hecho imponible del impuesto. La realización del hecho imponible por uno de estos derechos excluye la sujeción del inmueble a las modalidades pospuestas en la lista normativa.
Sin embargo, cuando coexisten el derecho de propiedad sobre el suelo y el derecho de propiedad sobre la edificación, el impuesto sobre bienes inmuebles debe gravar ambos derechos de manera independiente y proporcional a la parte del inmueble sobre la que recae cada uno. Ello se fundamenta en el principio de capacidad económica, ya que tanto el propietario del suelo como el propietario del edificio manifiestan una capacidad económica distinta sobre partes diferenciadas del bien inmueble inicial. Gravar a uno solo por la totalidad, o no reconocer la propiedad separada a efectos fiscales, vulneraría este principio y, potencialmente, el de no confiscatoriedad. El Catastro, de hecho, puede distinguir y valorar separadamente el suelo y la edificación, facilitando la aplicación de este criterio de tributación diferenciada, permitiendo que cada sujeto pague por la riqueza que realmente ostenta sobre su parte del inmueble. La aparente contradicción sobre la «unidad de bien inmueble afectado» en la sujeción inicial del IBI, frente a la posterior «dualidad de bienes inmuebles diferenciados» a efectos del derecho de propiedad superficiaria, se resuelve al entender que el hecho imponible por la titularidad de un derecho real sobre el inmueble, y si ese derecho real se divide en dos propiedades separadas (suelo y vuelo), cada una es susceptible de generar una capacidad económica distinta y, por tanto, un hecho imponible propio.
Lo manifestado es aplicación ajustada y recta de la doctrina jurisprudencial establecida reiteradamente por el Tribunal Supremo tal como se expone a continuación (la referencia de las sentencias se corresponde con el índice «Roj» del CENDOJ). Como punto de arranque, la STS (Contencioso) de 12 de diciembre de 2017 (STS 4509/2017) manifestó lo siguiente: «Si, sobre el inmueble litigioso, la Generalitat de Cataluña es la propietaria del suelo y la mencionada compañía lo es del vuelo, en cuanto superficiaria, y si sobre un mismo bien catastral caben que concurran diversas titularidades, siendo también “factible la valoración catastral separada de sus distintos elementos”, resulta de todo punto coherente y ajustado al diseño que del IBI ha realizado el legislador concluir que dicho impuesto, que grava el valor catastral de los bienes inmuebles (art. 60, en relación con el 65, TRLHL), pueda recaer sobre diferentes titularidades. Ciertamente, el artículo 61.2 establece un orden de titularidades excluyentes, de modo que la sujeción al IBI por una de ellas (p.ej.: concesión administrativa) excluye el sometimiento al impuesto por cualquiera de las otras tres, pero esta previsión está pensada para aquellos casos en los que la respectiva titularidad jurídica se extiende a la totalidad del bien, “pero no para casos como el analizado en los que conviven distintas titularidades sobre diferentes partes del bien, de modo que no se confunden o entrecruzan”. En consecuencia, siendo posible que, en situaciones como la de este litigio, el IBI grave las diferentes partes de un bien inmueble por concurrir (sin mezclarse o confundirse) distintas titularidades sobre cada una de ellas».
Esta doctrina legal es reiterada en las SSTS (Contencioso) de 14 de diciembre de 2023 (STS 5695/2023) y 18 de diciembre de 2023 (STS 5871/2023): «Es reveladora nuestra sentencia de 12 de diciembre de 2017 (antes citada) cuando declara: El artículo 564.1 del libro quinto del Código Civil de Cataluña, aprobado por Ley del Parlament de Cataluña 5/2006, de 10 de mayo (BOE de 22 de junio), define el derecho de superficie como el derecho real limitado sobre una finca ajena que atribuye temporalmente la propiedad separada de las construcciones o de las plantaciones que estén incluidas en la misma. En su virtud, se escinde la propiedad de lo que se construye o se planta y la del terreno o suelo en que se hace. Siendo así, nada de extraño es que, como ocurre en el supuesto analizado, la Generalitat de Cataluña conserve la propiedad del suelo y que Can Brians 2, S.A., en cuanto superficiario, sea reputado propietario temporal de las construcciones. Si, sobre el inmueble litigioso, la Generalitat de Cataluña es la propietaria del suelo y la mencionada compañía lo es del vuelo, en cuanto superficiaria, y si “sobre un mismo bien catastral caben que concurran diversas titularidades”, siendo también factible la “valoración catastral separada” de sus distintos elementos, resulta de todo punto coherente y ajustado al diseño que del IBI ha realizado el legislador concluir que dicho impuesto, que grava el valor catastral de los bienes inmuebles (artículo 60, en relación con el 65, TRLHL), pueda recaer sobre diferentes titularidades. Ciertamente, el artículo 61.2 establece un orden de titularidades excluyentes, de modo que la sujeción al IBI por una de ellas (p.ej.: concesión administrativa) excluye el sometimiento al impuesto por cualquiera de las otras tres, pero esta previsión está pensada para aquellos casos en los que la respectiva titularidad jurídica se extiende a la totalidad del bien, pero “no para casos como el analizado en los que conviven distintas titularidades sobre diferentes partes del bien, de modo que no se confunden o entrecruzan”». En la jurisprudencia menor, aplicando dicha doctrina, las SSTSJ de Galicia (Contencioso) de 17 de enero de 2019 (STSJ GAL 18/2019), 30 de enero de 2019 (STSJ GAL 417/2019), 27 de febrero de 2019 (STSJ GAL 974/2019) y 22 de julio de 2019 (STSJ GAL 4615/2019); Cataluña (Contencioso) de 14 de enero de 2020 (STSJ CAT 11742/2020) y 15 de junio de 2020 (STSJ CAT 2484/2020); y Madrid (Contencioso) de 28 de enero de 2022 (STSJ M 1544/2022).
Como se ha señalado, la normativa tributaria establece la prelación del titular del «derecho de superficie» sobre el propietario. Este derecho alude a un derecho real limitado sobre finca ajena que otorga a su titular, por un plazo determinado, la facultad de construir o plantar sobre un suelo ajeno otros elementos inmuebles susceptibles de propiedad separada. En este contexto, la norma tributaria tiene plena operatividad para que el sujeto pasivo sea, precisamente, el titular de este derecho real limitado sobre finca ajena, donde existe una unidad del bien inmueble afectado en su fase inicial. Sin embargo, una vez ejercitada dicha facultad, el derecho de superficie se disipa y se transforma en una propiedad separada o «dualidad» sobre dos bienes inmuebles diferenciados: el suelo y el vuelo (configuración de dominio dividido reconocida y practicada en la tradición jurídica vasca, siendo paradigmáticos a esos efectos los terrenos ondacilleguis guipuzcoanos). Es decir, este derecho inicial de superficie presenta una doble fase dinámica o vital. En una primera fase se constituye el «derecho de superficie» propiamente dicho que consiste en un derecho real limitado de goce sobre cosa ajena que otorga la facultad de edificar o plantar en suelo ajeno en un plazo determinado para adquirir la propiedad de lo materializado. En una segunda fase se adquiere el «derecho de propiedad superficiaria». Al ejercerse todas las facultades del derecho real limitado (facultad de edificar en un plazo determinado) y concluida la construcción o plantación, el derecho de superficie se desvanece por quedarse sin contenido. Todo derecho subjetivo, por definición, implica la existencia de facultades que otorgan a su titular la posibilidad de actuar o exigir algo; en este caso, las facultades se ejercen y desaparecen de la esfera jurídica. En este contexto, no es posible sostener la perduración o la equiparación plena del derecho de superficie con un derecho de propiedad autónomo sobre la edificación. Esto se debe a que el derecho de superficie es, por su propia naturaleza, un derecho real limitado sobre cosa ajena. Su contenido no puede abarcar la totalidad de las facultades inherentes a un derecho de propiedad pleno y exclusivo sobre un inmueble delimitado, ya que el suelo subyacente sigue siendo propiedad de un tercero. La esencia de un derecho real limitado sobre cosa ajena reside precisamente en su carácter no dominical y en su temporalidad, diferenciándose radicalmente de la plenitud que caracteriza al derecho de propiedad, aunque temporal.
El ejercicio del derecho de superficie disocia la propiedad del solar y la propiedad de lo edificado o plantado. La propiedad separada emerge como un tipo de propiedad con plena autonomía «sobre lo edificado» exclusivamente (no sobre el vuelo y el subsuelo de lo edificado) y, aunque se vincula inherentemente al suelo, coexiste con la propiedad de otro titular sobre este, sin limitarla ni subordinarla. Ambas propiedades concurren en igualdad de condiciones, lo que permite que la nueva propiedad sobre el nuevo bien sea objeto de tráfico jurídico independiente y que su contenido se considere una entidad en sí misma, susceptible de generar derechos separados. Solo así se explica que, una vez extinguida la propiedad temporal sobre el vuelo, la propiedad de lo edificado o plantado revierta automáticamente al propietario del suelo, conforme al principio “superficies solo cedit”.
4. La interpretación de las normas tributarias, siempre desde la configuración civil de los derechos reales, debe ser corregida por los principios generales del Derecho, incluidos los principios constitucionales. Como establece el artículo 9.1 CE, «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico». La Constitución, lejos de ser un mero catálogo de principios, es la norma jurídica suprema, y todos (ciudadanos y poderes públicos) están sujetos a ella. Esto implica que el resto de las normas jurídicas deben estar en consonancia con sus mandatos y ser alumbradas por sus principios.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha señalado que los principios generales del Derecho (como los artículos 9.1, 9.3 y 103 CE) deben actuar como el verdadero espíritu en la aplicación del ordenamiento jurídico para corregir situaciones injustas (STS 4896/2022).
En ese sentido, exigir un tributo que exceda la manifestación de riqueza que supone el derecho real sobre un inmueble es una vulneración del principio de capacidad económica (STS 4896/2022), establecido en el artículo 31.1 CE: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». La base de este mandato imperativo es que el legislador debe tipificar como hecho imponible todo acto o negocio jurídico que demuestre «capacidad económica». Aplicado al ámbito real de los bienes, significa que la capacidad y «aptitud» económica se materializa en la existencia (pertenencia) del bien gravado tributariamente en el patrimonio del contribuyente.
Este principio de capacidad económica constituye la piedra angular del sistema tributario, sirviendo no solo como fundamento de la obligación de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas, sino también como un límite intrínseco a dicha potestad impositiva. Se trata de un límite cualitativo esencial en la configuración de los hechos imponibles y en la interpretación de las normas tributarias, que exige que la contribución se concrete en la capacidad económica real o potencial del contribuyente, impidiendo que un impuesto grave una riqueza inexistente o ficticia.
Desde las primeras sentencias en materia tributaria, el Tribunal Constitucional ha enfatizado que el principio de capacidad económica implica la exigencia lógica de «buscar la riqueza allí donde la riqueza se encuentra» (STC 27/1981, FJ 4º). Así, si bien la capacidad económica gravada puede ser «real o potencial» (STC 37/1987, FJ 13º), bajo ninguna circunstancia puede ser «inexistente o ficticia» (STC 221/1992, FJ 4º). Esto ha sido crucial, por ejemplo, en el caso de plusvalías o minusvalías ficticias, donde el Alto Tribunal ha sentado que la ausencia de capacidad económica efectiva no puede generar una obligación tributaria (STC 59/2017). En nuestro caso, la riqueza «potencial» corresponde al propietario del suelo, no al propietario de lo edificado.
La capacidad económica de cada ciudadano se manifiesta de diversas formas, abarcando la riqueza que posee (patrimonio), los ingresos que obtiene (rentas) y los distintos tipos de consumo o gasto de la renta. Para que el principio de capacidad económica sea efectivo, el Tribunal Constitucional exige que exista una manifestación real de capacidad económica y que el hecho imponible sea verdaderamente revelador de dicha capacidad. Además, la efectividad del principio de generalidad en materia tributaria, en su vertiente de igualdad, refuerza la idea de que solo las personas con capacidad económica deben ser sujetas a imposición. En suma, la capacidad económica se erige como una guía esencial para la interpretación y configuración de los impuestos, garantizando que graven la riqueza real y promuevan la equidad en la distribución de las cargas públicas.
La prevalencia de la realidad económica en el ámbito tributario busca identificar y calificar la realidad económica subyacente que se pretende someter a gravamen. Esta aproximación, entendida como una modalidad de interpretación teleológica, exige que la interpretación de la norma atienda a la corriente económica que manifiesta la capacidad económica deseada gravar. Sin embargo, es fundamental reconocer que no existe una realidad económica independiente del derecho; la capacidad económica y la capacidad de pago son, en última instancia, el resultado del orden jurídico-privado que las modela, de modo que as obligaciones tributarias se exigirán con arreglo a la naturaleza jurídica del hecho, acto o negocio realizado; se trata de una operación esencialmente interpretativa del orden civil. Por ello, las formas privadas utilizadas por los contribuyentes deben ser consideradas al medir la capacidad económica, como se refleja en la exigencia de acomodación o adecuación expresa de las normativas tributarias a las leyes civiles. Gravar una riqueza integrada en el patrimonio de otra persona no solo constituiría una lesión efectiva del principio de capacidad económica, sino también una vulneración real y efectiva de la prohibición de confiscatoriedad establecida en el artículo 31.1 de la Constitución.
5. La determinación del hecho imponible sujeto al IBI dispone una prelación basada en la titularidad de derechos sobre bienes inmuebles: primero la concesión administrativa, seguida del derecho de superficie, luego el derecho de usufructo y, finalmente, el derecho de propiedad. A menudo, se interpreta que el derecho de superficie implica que su titular, el superficiario, asume el IBI de la totalidad del inmueble (suelo y edificación) desde la constitución del derecho hasta la extinción de la propiedad de lo edificado. Esto, según esta interpretación, exime a usufructuarios y propietarios del pago. Sin embargo, esta interpretación genera situaciones problemáticas, por ejemplo, en estos escenarios: si el propietario del suelo construye nuevos elementos (por sobreedificación o subedificación) que son material y jurídicamente viables, ¿debería el IBI de estas nuevas construcciones recaer exclusivamente sobre el titular del derecho de superficie del edificio inicial, dejando exento al propietario del suelo y de estas nuevas edificaciones cuya propiedad corresponde al propietario del suelo?; o ¿qué ocurre cuando el derecho de superficie se establece sobre una edificación ya existente, en lugar de sobre el suelo? En esos casos, atribuir a un único titular el pago del IBI de todo el bien como una unidad íntegra resulta no solo injusto, sino también ilógico e inadmisible (argumento apagógico o “ad absurdum”). La propia normativa tributaria, de hecho, reconoce la propiedad temporal conferida al superficiario como suficiente para cumplir con el requisito subjetivo de «propiedad» a efectos de exenciones tributarias en determinados supuestos (como lo demuestran las Sentencias del Tribunal Supremo 5695/2023 y 5871/2023).
Una situación injusta se produce también cuando el propietario superficiario que constituye un derecho de usufructo sobre lo edificado debe seguir pagando el impuesto mientras los propietarios ordinarios gravados con usufructo quedan postergados en la prelación de pago.
En el plano jurídico, si la situación de hecho (la privación del uso y disfrute del bien a favor de un usufructuario) es similar para ambos propietarios, la aplicación de una regla diferente para el pago del IBI es una vulneración del principio de igualdad ante la ley porque se confiere un trato desigual para situaciones análogas sin una justificación objetiva y razonable. Desde el punto de vista económico, si la razón por la que el propietario del suelo no paga el IBI con usufructo es que el usufructuario es quien se beneficia del bien, aplicar una regla diferente al propietario superficiario que ha constituido un usufructo, cuando el usufructuario también se beneficia del bien, podría considerarse una falta de coherencia o una aplicación ilógica de la norma e incluso una vulneración del principio de capacidad económica porque se relega a quien obtiene los frutos y rendimientos directamente del bien.
La configuración no concuerda con los principios generales si no se aplica la disociación de los elementos físicos que, jurídicamente, tienen la consideración de inmuebles. A diferencia de lo que podría asumirse, la propiedad territorial no es una unidad indivisible a efectos fiscales, sino que debe diferenciarse claramente entre el suelo y las construcciones erigidas sobre él como bienes autónomos. En consecuencia, la «propiedad superficiaria» no puede incluirse en el segundo puesto de la prelación, ya que esta se incluye (después de la materialización del derecho inicial) en el apartado de la titularidad «del derecho de propiedad» (en este caso superficiaria). Esta dualidad entre propiedad del suelo y propiedad superficiaria es plenamente compatible con la redacción de la norma tributaria, siempre que su aplicación atienda a una interpretación en la que «cada uno paga lo suyo» (principio de capacidad económica) conforme a la configuración tradicional de las propiedades inmuebles separadas pro diviso.
En el plano positivo, el artículo 26.1.a) del TRLS de 2015, siguiendo fielmente la regulación establecida en el artículo 17.1.a) de la Ley 8/2007, establece que «constituye: a) Finca: la unidad de suelo o de edificación atribuida exclusiva y excluyentemente a un propietario o varios en proindiviso, que puede situarse en la rasante, en el vuelo o en el subsuelo.
Cuando, conforme a la legislación hipotecaria, pueda abrir folio en el Registro de la Propiedad, tiene la consideración de finca registral». Es decir, establece la posibilidad de una segregación que da lugar a la existencia de una finca (bien tributario) situada exclusivamente en el suelo, otra en el vuelo y otra en el subsuelo. En este sentido, en la STS de 23 de junio de 1998 (STS 4206/1998), relativa a un supuesto de usucapión contra “tabulas” del vuelo de una finca, puede leerse literalmente que, «en todo caso, el derecho de propiedad se extiende al vuelo y si éste está desgajado del anterior, el vuelo queda configurado como derecho real inscribible en el Registro de la Propiedad».
Esta distinción es fundamental porque implica que no se grava una «unidad de un único bien» que englobe ambos elementos, sino que se consideran entidades separadas con su propia individualidad a la hora de aplicar el impuesto. Por ello, esta concepción tiene implicaciones importantes para la valoración catastral y la determinación de la base imponible del IBI, ya que permite realizar valoraciones separadas de cada uno (como se suele realizar) y, en consecuencia, determinar la carga fiscal final de cada bien inmueble.
Esta separación, además, facilita los tratamientos fiscales específicos o exenciones parciales que afecten solo a uno de los componentes (suelo o construcción) en determinadas circunstancias.
No cabe duda de que el IBI grava el valor catastral de los bienes inmuebles (STS 4896/2022) y tanto el suelo como lo edificado son bienes inmuebles. Cuando, tras la materialización del derecho real limitado de superficie, se disocia la propiedad del suelo de la propiedad de la construcción (vuelo), y el catastro puede distinguir y valorar separadamente ambos elementos (lo cual hace), es coherente y justo que el impuesto recaiga sobre las diferentes titularidades de los distintos bienes (STS 5695/2023; STS 5871/2023). Esto significa que, si el superficiario es temporalmente propietario de la construcción, y el propietario del suelo mantiene su dominio sobre este último, el IBI recae sobre diferentes titularidades en función de los elementos del inmueble que posean (STS 5695/2023; STS 5871/2023).
En esencia, la aplicación del IBI al titular del derecho de propiedad superficiaria se alinea con el principio de capacidad económica al imputar la carga tributaria directamente a la manifestación de riqueza (la construcción) que corresponde al propietario superficiario, evitando gravar una riqueza ajena o ficticia y asegurando que la contribución se realice de acuerdo con la capacidad económica real de cada parte involucrada conforme a los principios constitucionales reseñados.
Específicamente, la valoración de estos bienes (suelo y edificación) se determinará considerando el valor real de la construcción o inversión que en ella se hizo, detrayendo el desgaste sufrido por su legítimo uso por su propietario, pudiendo emplear tablas de amortización contenidas en el Plan General Contable (STS 1380/2025).
6. Trampantojo, la trampa ante los ojos, es decir, la trampa o ilusión con que se engaña a uno haciéndole ver lo que no es. Al pan, pan y al vino, vino; y al derecho de propiedad (sobre lo edificado o superficiaria), derecho de propiedad (temporal), y no derecho de superficie. Sirva la expresión para subrayar la evolución del derecho real limitado de superficie a una propiedad separada y autónoma una vez que la edificación (o plantación) se ha materializado.
Nota: El presente trabajo se enmarca en el Grupo de Investigación Consolidado del Sistema Universitario Vasco «Persona, Familia y Patrimonio» conforme a la convocatoria resuelta por el Gobierno Vasco para al cuatrienio 2022-2025 (GIC IT-1445-22).