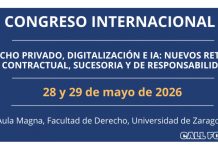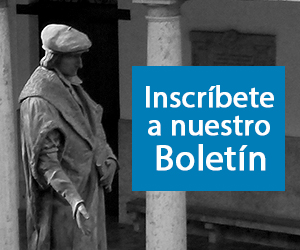La trascendencia cuantitativa y cualitativa de los productos y bienes digitales es proporcional a su uso en nuestra vida cotidiana. La mayoría de productos que en esencia eran simplemente tangibles, ahora suelen o pueden incorporar algún elemento digital. Este desarrollo supone una ruptura con las categorías jurídicas tradicionales. El legislador europeo se ha adentrado en la difícil tarea de intentar crear un marco jurídico general para estos productos. Destacan, en este sentido, entre otros, el Reglamento (UE) 2024/1698, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (Reglamento de Inteligencia Artificial); la Directiva 2019/771, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes; la Directiva 2019/770, relativa a determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales; la propuesta de Directiva relativa a la adaptación de las normas de responsabilidad civil extracontractual a la inteligencia artificial, con pocas perspectivas de futuro; y la novísima Directiva (UE) 2024/2853, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2024, sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos y por la que se deroga la Directiva 85/374/CEE del Consejo.
La obra recensionada se centra en un problema concreto que, con la irrupción de estos nuevos productos, adquiere una gran trascendencia, al haberse convertido en la base del proceso productivo: el diseño y, concretamente, el defecto de diseño. Este nuevo marco regulatorio y la aparición de los productos que pretende regular resultan, al mismo tiempo, de gran complejidad y de absoluta importancia práctica, por lo que está motivando gran cantidad de bibliografía por parte de la doctrina. Sin embargo, se centra en un aspecto nunca tratado de manera monográfica hasta la fecha. El autor lo desarrolla con gran extensión, contando con una amplia y completísima bibliografía, al incluir no sólo obras nacionales sino también internacionales, sobre todo una gran cantidad de trabajos estadounidenses, cuna de la responsabilidad civil por daños de productos defectuosos.
Lejos de lo que pudiera hacernos pensar el título escogido para la obra, estamos, como dice el profesor Ataz López en el prólogo de la monografía, ante «un estudio completo del defecto de diseño, al que se añade una concreción o especial atención respecto de los productos digitales».
El autor, Andrés Marín Salmerón, doctor en Derecho y actual profesor Ayudante Doctor (acred. Contratado doctor) en el departamento de Derecho civil de la Universidad de Murcia, nos presenta un análisis exhaustivo, profundo, transversal y actualizado. Sin centrarse exclusivamente en el defecto de diseño, el estudio ofrece una reflexión doctrinal detallada de las principales problemáticas que podían surgir al aplicar la normativa tradicional de responsabilidad por productos defectuoso en el contexto de los nuevos productos digitales y como las modificaciones propuestas, hoy ya consolidadas en un nuevo texto legal, no solucionan gran parte de las dificultades presentadas.
El avance de las tecnologías emergentes -en particular la inteligencia artificial-, la acelerada y dinámica realidad económica, los nuevos modelos de negocio de economía circular, la creciente internacionalización de las cadenas de suministro y, en conjunto, las características del mercado contemporáneo son algunos de los motivos que han provocado la derogación de la Directiva 85/374/CEE -que ha servido de marco legislativo ante los daños provocados por productos defectuosos durante casi 40 años- y el paso a una nueva regulación que, aunque ahonda en los pilares básicos de la antigua directiva es consciente de las peculiaridades que pueden acarrear estos nuevos productos. Lo que ha pretendido el autor con este trabajo es, ni más ni menos, que un estudio completo y dinámico de esta nueva regulación, teniendo siempre presente la relevancia -y singularidad- del defecto de diseño. Ardua tarea en la que ha demostrado solvencia y soltura en el uso de los conceptos básicos sobre la materia, analizando -y discutiendo- la más autorizada doctrina en la materia y desgranando casi la totalidad de la jurisprudencia de esta temática en el ámbito español, así como gran número de sentencias estadounidenses.
La obra está estructurada en seis capítulos que, de manera pedagógica, podrían clasificarse en tres partes diferenciadas. Los primeros dos capítulos componen el análisis de conceptos fundamentales para el entendimiento del resto de la obra. El capítulo tercero, probablemente, autónomo en sí mismo, se centra en la evolución histórica de la regulación en Estados Unidos, Europa y nuestro país. La tercera parte, compuesta por los capítulos cuarto, quinto y sexto, explora de manera exhaustiva tres aspectos trascendentales de la responsabilidad por productos defectuosos, con especial atención a los casos en que los daños derivan de defectos en el diseño.
El primero de los capítulos «Productos digitales y productos digitales defectuosos» se adentra en la difícil tarea de definir el concepto de «Producto digital». Para ello, en primer lugar, analiza el concepto de «producto» de la -ya derogada- Directiva 85/374/CEE y de si, su concepto, hoy ya «defenestrado», incluía -o, podía incluir- el software y/o los productos digitales. Tras asegurar su posible inclusión y poner de manifiesto los beneficios de su definición, examina los conceptos de producto de la Propuesta de Directiva de responsabilidad por productos defectuosos elaborada por el European Law Institute y de la Directiva (UE) 2024/2853 -en el momento de la elaboración de la monografía, todavía Propuesta de Directiva-. La primera de ellas define el propio concepto de producto digital y la segunda introduce en el concepto mismo de producto los programas informáticos y los denominados «archivos de fabricación digital». El autor comprende que el concepto del ELI resultaba más clarificador y suponía una mayor uniformidad al tener en cuenta en el concepto de producto digital los términos «contenido digital», «servicio digital» y «bienes con elementos digitales» de las Directivas 2019/770 y 2019/771 que, según el autor, podrían resultar menos afectados por potenciales modificaciones tecnológicas.
El segundo de los capítulos con el título de «Ideas generales del diseño y el defecto de diseño» probablemente sea el más técnico del trabajo. El autor intenta trasladar al lector la relevancia exponencial que están adquiriendo los diseños en el proceso productivo. Y, además de aclarar la gran cantidad de significados que se utilizan para con el término diseño, se resalta que el campo del diseño no se circunscribe exclusivamente al aspecto estético, sino que también incluye el plano funcional. Asimismo, este capítulo adquiere gran relevancia porque sintetiza, con carácter general, el proceso de elaboración de un diseño cualquiera, con sus diferentes fases, además de que se explican las diferencias que acarrean los diseños de particulares productos como es el caso de los programas informáticos. De hecho, la mayor complejidad de este capítulo surge al intentar sintetizar los dos modelos más utilizados en el desarrollo de software (waterfall y agile) y pretender desembrollarlos para legos informáticos. Destaca el autor aquí también, antes de adentrarse en el defecto de diseño propiamente, las peculiaridades y complejidades que las actualizaciones tienen en los productos digitales, así como la importancia de su diseño.
Una vez examinado el concepto de diseño, el autor se adentra en su defecto, pero sin olvidar los tipos de defectos que de acuerdo con doctrina y jurisprudencia puede contener un producto: diseño, fabricación, información. El autor destaca que los nuevos textos legales siguen sin distinguirlos, al menos formalmente, aunque materialmente se ponen de manifiesto (vid. Capítulo 4). Se estudian también aquí las concretas características que acarrean el defecto de diseño en los productos digitales y, singularmente, de los sistemas de IA.
El último punto de este capítulo lo utiliza el autor para analizar y poner de manifiesto como la jurisprudencia española trata de eludir, o simplemente confunde, la existencia de algún tipo de defecto diferente al diseño, cuando claramente es de este tipo. Se intenta demostrar en este apartado que los Tribunales suelen incluir el defecto de diseño tanto bajo el «amplio paraguas» del defecto de fabricación, como en el defecto de información o, incluso, ciertas ocasiones en los que los Tribunales, sabedores de la especialidad y peculiaridades del defecto de diseño evitan hacer mención concreta al defecto que se trata. Todo ello, entiende el autor, motivado por la subjetividad patente en los defectos de diseño que le difieren respecto de los otros dos tipos de defectos.
El capítulo acaba con el análisis en detalle de una sentencia fundamental para el desarrollo de la Tesis doctoral: la SAP de Vizcaya de 10 de diciembre de 2014. En esta sentencia, la Audiencia deja manifiestamente clara la necesidad de distinguir los diversos tipos de defectos y revela que el éxito del procedimiento puede estar en la correcta calificación del defecto que ha producido el daño y de los medios de prueba que se propongan para demostrar su existencia, que serán diferentes en función del concreto defecto de que se trate.
El tercero de los capítulos, que catalogamos como independiente, es en el que se estudia la «Evolución histórica de la normativa de los defectos de diseño en los productos defectuosos». El autor desarrolla la regulación de la responsabilidad por productos defectuosos en Estados Unidos, Europa y en España tras la transposición de la Directiva 85/374/CEE. Además, expone con cierta profundidad la evolución de los distintos textos comunitarios sobre nuevas tecnologías, así como las distintas modificaciones que se produjeron en la propuesta de Directiva sobre responsabilidad por los daños causados por productos defectuosos hasta la publicación de la Directiva (UE) 2024/2853. Este capítulo, seguramente, es el que menor originalidad aporta, pero es comprensible dado el contenido que pretende.
El capítulo cuarto abre la que para mí es la parte más importante de este trabajo. Este capítulo se intitula «La regulación de la responsabilidad por defectos de diseño en los productos defectuosos». El autor, a lo largo de todo el trabajo recensionado, deja clara su opinión sobre los defectos de diseño, en virtud de la cual, lejos de la regulación cuaisobjetiva pretendida por el legislador en materia de responsabilidad por productos defectuosos, requieren de una responsabilidad subjetiva en su resarcimiento. En este sentido, el autor apunta aquellos aspectos de la regulación que no son de responsabilidad objetiva a pesar de así expresarlo, los denomina «flecos de subjetivación», que dice mantener también las nuevas regulaciones sobre la materia.
Posteriormente se examina el concepto de producto defectuoso y explicita los tres tipos de defectos existentes, analizando aquellos resquicios de la regulación actual que, de acuerdo con el profesor Marín Salmerón, aun no expresando su específica aplicación a un concreto tipo de defecto, es obvia su finalidad. Desea demostrarse así que, aunque no se exprese, el legislador también tiene en mente los tres tipos de defectos existentes.
Para el autor, uno de los principales problemas de la regulación sobre daños por productos defectuosos, y que cree que continuará con la nueva Directiva, es el concepto mismo de producto defectuoso. En este sentido, el autor realiza una labor de análisis ingente de los conceptos de «falta de seguridad», «presentación del producto», «uso razonablemente previsible del producto» y «puesta en circulación del producto», así como sus adaptaciones a la nueva regulación aplicable a los productos digitales que, entre otras, ha añadido a la presentación «las características del producto, incluidos su etiquetado, diseño, características técnicas, composición y envase, y las instrucciones de montaje, instalación, uso y mantenimiento»; ha dejado de incluir «mal o inadecuado uso», que sí se introdujo en la propuesta inicial; y ha repensado el concepto de «puesta en circulación», al requerir las características propias de los productos digitales de nuevas concepciones como son la «comercialización», la «introducción en el mercado», y la «puesta en servicio». Asimismo, el autor también trae a colación las nuevas circunstancias que expresamente se indican a tener en cuenta, en concreto, «el efecto razonablemente previsible en el producto de otros productos de los que se pueda esperar que se utilicen junto con el producto, también mediante interconexión» y «el efecto en el producto de toda capacidad de seguir aprendiendo o adquirir nuevas características después de su introducción en el mercado o puesta en servicio», claramente vinculado a los sistemas de inteligencia artificial.
Igualmente se contrapone en este capítulo el concepto de seguridad con nociones que, siendo parecidas, requieren de su distinción. Se separa en este sentido la seguridad de la utilidad, de la eficacia, de la calidad y de los términos peligrosidad y toxicidad.
Se analiza aquí también la constante disyuntiva entre la regulación sobre responsabilidad por productos defectuosos y la normativa sobre seguridad de los productos. En el proceso de búsqueda de criterios que ayuden a concretar el criterio de la seguridad legitimante esperada del concepto de producto defectuoso, algunos autores creyeron que serviría de ayuda la regulación de la seguridad general de los productos, así como las normativas específicas en la materia. Además, la nueva Directiva le da a la normativa de seguridad una importancia prominente, y la interconexión de ambas regulaciones es cada vez más evidente. Sin embargo, el autor, con múltiples argumentos, trata de aclarar que la normativa de seguridad se aplica con independencia de la existencia de un daño efectivo, basta con un daño potencial, un riesgo, un peligro, con la simple posibilidad de que el daño pueda producirse, mientras que la normativa sobre responsabilidad por productos defectuosos requiere la existencia de un defecto y la efectiva producción de un daño, y se centra, precisamente, en la compensación e indemnización de las lesiones que hayan producido estos daños. Sin embargo, no olvida el autor que el futuro de ambas normas es cada vez más entrelazado, que sus diferencias están en constante disolución y que, en definitiva, al deber tener en cuenta «todas las circunstancias» también habrá que considerar esta regulación, constatándose ambas regulaciones como «mecanismos complementarios que nos pueden servir para lograr un mercado único de productos con altos niveles de seguridad».
Ante las dificultades que lleva acarreando el concepto de producto defectuoso y su imputación cuando el concreto defecto es de diseño, el autor propone soluciones. En concreto, nos habla del criterio de riesgo-utilidad, tema troncal del capítulo 5. De esta manera, en el capítulo se va desarrollando el modo en que el criterio de riesgo-utilidad o risk-utility test ha ido evolucionando en la jurisprudencia estadounidense desde el Restatement (second) of Torts hasta el actual Restatement (Third) of Torts. El autor es consciente de los inconvenientes que también acarrea la aplicación de este criterio, sobre todo en lo referente a quien tenga la carga de la prueba, por eso, por lo que verdaderamente apuesta es por una aplicación conjunta de los criterios de riesgo-utilidad y de las expectativas del consumidor. Entiende que esta combinación tiene cabida en la expresión «todas las circunstancias» a la que hacía referencia el art. 6 de la Directiva 85/374/CEE, y que ahora encontramos en el art. 7 de la nueva Directiva (UE) 2024/2853 y, de hecho, trae a colación supuestos jurisprudenciales donde entiende que ya se ha producido esta aplicación conjunta en España.
El último capítulo de esta obra se centra en un concreto aspecto de la regulación de la responsabilidad por daños por productos defectuosos, particularmente en «la aplicación de los riesgos del desarrollo en los productos digitales y su conexión con los defectos de diseño». El autor se adentra aquí en la difícil tarea de dirimir el complejo concepto de «riesgos del desarrollo», así como del «estado de la ciencia y de la técnica», claramente entrelazados, pero con alguna divergencia. Tras desarrollar el origen de esta potencial causa de exoneración de responsabilidad, elabora un análisis doctrinal y jurisprudencial de la consideración del «nivel más avanzado de los conocimientos científicos y técnicos». La introducción de causas de exoneración en la responsabilidad objetiva pretendida puede identificarse con cierta subjetivación de la responsabilidad. En el trabajo se utilizan estas causas de exoneración como argumentación para aliviar la manifiesta disolución de la culpa que supondría la introducción del criterio de riesgo-utilidad como criterio -aunque fuese complementario- en la consideración defectuosa de un producto. También se pone en evidencia que, en realidad, un defecto que no pudo ser detectado por el estado de los conocimientos en el momento de su puesta en circulación será un defecto de diseño, es decir, en la propia concepción del producto, que en un estado más avanzado del conocimiento se habría diseñado de otra manera más segura. Se analizan las distintas consideraciones que se indican como ventajas e inconvenientes de su inclusión, pues esta causa de exoneración es, seguramente, la más controvertida, pues su naturaleza es discutida tanto en su razón de ser, como en su funcionamiento. Por último, se remarca que los riesgos del desarrollo van a adquirir una importancia especial en el caso de los productos digitales, no ya por su singularidad, sino por la necesidad de ir adaptándola a la evolución constante de estos productos.
El libro ofrece un desarrollo lineal que permite una lectura sencilla, fluida y accesible, aunque sin desmerecer el carácter científico del trabajo. Al mismo tiempo, su estructura modular permite abordar cualquiera de sus capítulos de forma independiente, adaptándose a la posible consulta individual por parte del lector.
Se trata, en suma, de una obra original y clásica, en la que el autor ha conseguido elaborar un marco jurídico completo de los defectos de diseño. No ha dejado de lado el análisis de las teorías previas ni de la doctrina clásica, y las ha estudiado al albur de las realidades actuales. Se propuso un trabajo potente y ambicioso que, sin duda, ha conseguido.
José Ramón de Verda y Beamonte, Catedrático de Derecho civil, Universitat de València