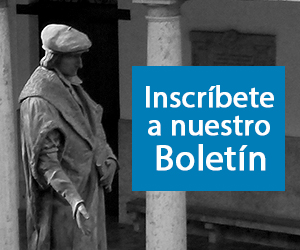Autora: Pilar María Estellés Peralta, Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Doctora en Derecho y profesora de Derecho Civil. Directora del Departamento de Derecho Privado de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. Vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Bioética.
1. Desde hace unos años, el cuidado de las personas mayores se lleva a cabo por personas ajenas a los miembros de la familia, ya sea en su propio hogar ya en centros geriátricos y asistenciales, dado que durante varias décadas la sociedad española y, especialmente, la familia ha sufrido una importante transformación social y afectiva que ha derivado en una nueva composición de esta centrada en la nuclear y apenas en la extensa. Atendiendo a su posible vulnerabilidad, el legislador ha establecido importantes limitaciones a su libertad de testar con el fin de evitar influencias indebidas en el art. 753 CC Estas “protectoras” limitaciones no parecen muy acordes con el principio autonomía de las personas con discapacidad y el respeto a su voluntad, deseos y preferencias que proclama la Convención de Nueva York de 2006.
Por otra parte, el concepto de vulnerabilidad es difuso y muy elástico. Las personas pueden encontrarse en situación de vulnerabilidad por edad, soledad, situación económica y/o enfermedad. Esta vulnerabilidad les impide hacer frente a una subsistencia digna, y puede afectar en una importante proporción al cónyuge viudo, normalmente la mujer, pues no siempre son los hijos y descendientes los que padecen una discapacidad, aunque esta realidad no haya sido atendida por legislador en la reforma de 2021.
La vulnerabilidad impide a la persona (con o sin discapacidad) -si no recibe los apoyos, ajustes y/o la protección legal adecuados-, su plena, efectiva e igualitaria integración en la sociedad. Así, una discapacidad visual grave no convierte a la persona con esta deficiencia en vulnerable ni tampoco le impide el ejercicio de su capacidad a los efectos de la reforma, siempre que cuente con los ajustes necesarios -técnicos y legales- que le permitan v. gr., otorgar testamento. Por el contrario, otro tipo de discapacidades o de factores endógenos y exógenos provocan vulnerabilidad en ciertas personas. Por ello, pese al pleno reconocimiento de la igualdad de las personas con discapacidad, no podemos desatender la vulnerabilidad de la mayoría de ellas y, por consiguiente, el legislador se plantea protegerlas no tanto por su discapacidad, pues ello conllevaría dar un trato discriminatorio y desigual en relación con quienes no padecen discapacidad sino por la vulnerabilidad a la que les aboca su discapacidad. Aunque conviene cuestionarse si esto no constituye, asimismo, tanto un prejuicio como un estigma social.
En todo caso, enfermedad, discapacidad, vulnerabilidad, y especialmente, soledad y desafecto han llevado a muchas personas a ingresar en centros geriátricos y asistenciales que se convierten en su nuevo hogar y residencia habitual. Pero no todos ellas son personas vulnerables o con discapacidad.
Así las cosas, y atendiendo a esta nueva realidad in crescendo, el legislador ha establecido importantes limitaciones a la libertad de testar con el fin de evitar influencias indebidas a través del art. 753 CC. En base al mismo, se prohíbe y anula la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas -por razones de salud o asistencia- a favor de sus cuidadores que sean titulares, administradores o empleados del establecimiento público o privado en el que aquellas estuvieran internadas; e igualmente, se anula la disposición realizada a favor de los citados establecimientos.
Asimismo, como no todas las personas que necesitan atenciones y cuidados, ingresan en un establecimiento asistencial, hospitalario o geriátrico, sino que en gran parte de los casos son atendidas en sus propios hogares por terceros, la Ley 8/2021, 2 de junio, que reformó el Código Civil en materia de discapacidad (en delante Ley 8/2021), incluyó dos nuevos párrafos en el art. 753 CC que limitan la libertad del testador para otorgar disposiciones mortis causa en favor de las personas físicas que presten al causante servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza análoga, salvo que se otorguen en testamento abierto, para mejor control y supervisión notarial de una posible influencia indebida. Opción que no es aplicable si la disposición es en favor de los empleados de los establecimientos geriátricos o asistenciales. Al parecer, entiende el legislador que el internamiento del testador incrementa el peligro de captación de la voluntad y lleva al legislador a aumentar el nivel de sospecha de manipulación aunque la disposición se otorgue en testamento abierto notarial.
Por todo ello, convendría preguntarnos si las prohibiciones del art. 753 CC son acordes con el principio autonomía de las personas con discapacidad y de respeto a su voluntad, deseos y preferencias que proclama la Convención de Nueva York de 2006 o si realmente están más orientadas a salvaguardar los “derechos” sucesorios de los familiares del testador.
2. En el ámbito sucesorio, y de maneral esencial al mismo, cobra especial importancia la voluntad de la persona, verdadera columna vertebral de este asunto y la posibilidad o imposibilidad de conformar dicha voluntad, pero también de expresarla, aun con apoyos ya sean voluntarios o judiciales si se trata de personas con discapacidad. Y en referencia a esta cuestión se debe proteger la igualdad de todas las personas, sin discriminación alguna, pero protegiendo sus derechos para que puedan conformar su voluntad y expresarla, también en materia sucesoria, como no podía ser de otra manera.
Por ello, es especialmente relevante la capacidad de testar de las personas con discapacidad y de “controlar sus propios asuntos económicos” (art. 12.5 Convención 2006) que comprenden el destino de sus bienes para después de su muerte, de acuerdo con su voluntad y preferencias y no conforme a la voluntad y preferencias de sus familiares o del legislador. En este rango de población se encuentran muchas personas mayores que debido a su edad o enfermedad se encuentran en una situación de discapacidad (física y/o cognitiva) o de vulnerabilidad que no son equiparables.
La Ley 8/2021 ha modificado muchos preceptos relativos a la capacidad de testar y a la forma de otorgar testamento, como los arts. 663, 665, 695, 697, 708, 709, 742, 753 y 782 CC; y no todos con gran acierto y coherencia. En todo caso, la reforma está planteada fundamentalmente para corregir ciertas restricciones atentatorias a la igualdad que imponían los arts. 708 y 709 CC a las personas con discapacidad cognitiva o intelectual o con ciertas discapacidades sensoriales que resultaban discriminatorias si atendemos al espíritu y finalidad de la Convención.
2.1. En relación con la capacidad para testar, debemos atender al principio de presunción de capacidad, que ya resultaba de nuestro ordenamiento con anterioridad a la reforma por la Ley 8/2021 y que se exige por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Sin embargo, tanto antes como después de la reforma por la Ley 8/2021, el legislador exige un cierto grado de entendimiento y voluntad a la hora de conformar válidamente y con eficacia “las últimas voluntades” del sujeto. Por ello, el art. 662 CC -precepto no reformado- y a tendiendo al carácter personalísimo de la facultad de testar, establece una regla general con relación a la capacidad para testar o testamentifacción activa: la capacidad para testar es la regla general que se presume siempre, y que la incapacidad es la excepción. En consecuencia, contempla la existencia de posibles excepciones (para aquellos a quienes la ley lo prohíbe expresamente) basadas en la concurrencia en el testador de circunstancias (especialmente psíquicas) que determinan que la persona carece de la voluntad o consciencia necesarias, del suficiente discernimiento para disponer voluntariamente de acuerdo con sus deseos y preferencias, de “su patrimonio” para después de su muerte. En este sentido, la SSTS 15 marzo 2018 (Tol 6548076) y 16 mayo 2017 (Tol 6113490), anteriores a la reforma, ya se señaló que “la finalidad de las normas que regulan la capacidad para otorgar testamento es garantizar la suficiencia mental del testador respecto del propio acto de testar (…). De manera específica para el testamento, el art. 662 CC establece que pueden testar todos aquellos a quienes la ley no lo prohíbe «expresamente». De esta manera se consagra legalmente el principio de que la capacidad para testar es la regla general y la incapacidad la excepción”.
Destaca, asimismo, la SAP Madrid 13 mayo 2024 (Tol 10136415) que entiende que “la capacidad de las personas se presume siempre, mientras que su incapacidad, en cuanto excepción, debe ser probada de modo evidente y completo, máxime en un supuesto de testamento abierto, como es el litigioso, en el que el notario viene obligado por ley a asegurarse de que tiene el testador la capacidad legal necesaria para testar y la aseveración notarial acerca de la capacidad del testador adquiere especial relevancia de certidumbre y por ella es preciso pasar, mientras no se demuestre cumplidamente en vía judicial su incapacidad, destruyendo la enérgica presunción iuris tantum que revela el acto del otorgamiento, en el que se ha llenado el requisito de depurar la capacidad del testador a través de la apreciación subjetiva que de ella haya formado el notario, así como que la falta de capacidad del testador por causa de enfermedad mental ha de referirse forzosamente al preciso momento de hacer la declaración testamentaria y acreditarse por quien pretende su nulidad”.
Ahora bien, establecida la presunción general de capacidad para testar en el art. 662 CC, ésta queda limitada por el art. 663 CC a lo que tengan la capacidad para comprender y manifestar el alcance de las disposiciones testamentarias. Sin embargo, no es lo mismo tener una discapacidad que no afecta a la capacidad de comprender ni de querer que, y esto es más grave, carecer de discernimiento o entendimiento suficiente, que es radicalmente distinto de la dificultad de expresarse de modo comprensible para los demás.
La dicción del precepto no puede ser más desafortunada. El vocablo “expresar” utilizado no solo viene asociado a la consecución final de la previa conformación de voluntad, sino que por el uso de la disyuntiva “o” en vez de la copulativa “y” podría considerarse de manera independiente, acercándose en exceso a situaciones físicas o sensoriales, todo lo cual puede conducir a lecturas erróneas, amén de que resulta absolutamente inadecuado utilizar continuamente referencias a la discapacidad, aunque sea de manera indirecta.
En consecuencia, la nueva redacción del precepto al igual que la antigua, recogen la misma exigencia: para poder otorgar testamento es preciso poseer en dicho momento capacidad de entender y de querer las disposiciones testamentarias que se otorgan. Por tanto, se le prohíbe llevarlo a cabo a quien, por cualquier motivo, no tiene la aptitud precisa para adoptar sus propias decisiones y/o expresar su voluntad. Si bien con la nueva redacción se incide expresamente, como novedad, en que pueda contar con un apoyo que le ayude ya sea en la toma de dicha decisión o en la comunicación de la voluntad.
En todo caso, la Observación General parece excluir a aquellas personas con una discapacidad cognitiva y volitiva que les imposibilite la conformación y/o comunicación de su voluntad y preferencias, en muchos casos desde el nacimiento de modo irreversible, lo que también desactiva la posibilidad de “reconstruir” su voluntad para apoyarle desde el respeto a sus preferencias y deseos. Se trata de personas que no pueden beneficiarse del sistema de apoyos previsto, que no pueden ejercer su derecho a la toma de decisiones y que no pueden siquiera renunciar a él explícitamente. Simplemente no es posible en estos casos excepcionales, interpretar su voluntad o preferencias.
Estas situaciones pueden producirse en los casos de enfermedad mental degenerativa como el alzhéimer, que depende de la fase de la enfermedad; o bien debido a otras enfermedades mentales -de las que hay listadas más de 400 actualmente- cuando impiden a la persona comprender verdaderamente el alcance de sus actos. Algunas de ellas, y pese a que la persona se expresa perfectamente, pueden provocar una grave desconexión con la realidad. En definitiva, la “discapacidad” para testar no es cualquier deficiencia (aún severa) que afecte negativamente a la realización de los actos de la vida diaria de la persona sino que únicamente es significativa aquella discapacidad -permanente o temporal- cognitiva o conductual que afecte negativamente a su capacidad de discernimiento, entendimiento o comprensión del acto que va a celebrar, sin importar si estas deficiencias son congénitas o sobrevenidas. Lo que se exige a la persona con discapacidad para testar válidamente, como cualquier otra, es que posea la capacidad natural que exige la ley.
2.2. La protección del testador vulnerable por motivos de discapacidad pero también de ancianidad, que puede resultar innegablemente necesaria en algunos casos, ha llevado al legislador a actualizar algunas de las medidas de naturaleza preventiva que históricamente habían tenido por finalidad evitar la manipulación del testador, influyendo en su voluntas testatoris. Indudablemente, el avance de la vejez conlleva, en buena parte de los casos, una situación de vulnerabilidad susceptible de convertir a la persona en fácilmente manipulable y sugestionable por quienes ejercen ascendencia sobre ella. Se trata sin duda de lo que la doctrina denomina testador vulnerable y se puede definir como la persona de edad avanzada y salud débil que vive sola; como persona frágil. Así, la persona vulnerable requiere de una especial protección si se tiene en cuenta que frente a ella no se dan los vicios tradicionales de la voluntad como el engaño, la intimidación, el error o la violencia, sino la captación de la voluntad de manera más o menos sibilina hasta conseguir que forme y exprese una voluntad testamentaria favorable a quien ha ejercido esa influencia. Pese a ser tan importante, carece de sustantividad propia en nuestro Código Civil. Tiene un componente subjetivo que cuestiona la libertad en el consentimiento debido al abuso o aprovechamiento de una situación de confianza o de debilidad o dependencia; a su vez, al componente subjetivo se le añade otro componente objetivo, que supone la utilización o aprovechamiento de una situación ventajosa para beneficio personal del manipulador.
La influencia indebida se considera cuando proviene tanto de quien presta apoyos como del entorno personal o familiar o de terceros no allegados como el cuidador. Y sobre estos aspectos deberán centrarse los peritos y expertos que tengan que informar sobre la promoción de la autonomía y asistencia de las personas con discapacidad, así como de quien presta el apoyo, asegurándose de que la voluntad de la persona con discapacidad es libre y sin indebidas influencias de quien apoya o de terceros para evitar futuras impugnaciones. Cuestión nada sencilla. Y en este precario equilibrio, el notario es la mejor salvaguardia. La intervención del notario supone y garantiza una importante labor de asesoramiento e información e incluso puede contribuir a la formación de la voluntad testamentaria, alejando al testador de abusos o influencias indebidas. Aún con todo, el riesgo de que la persona con discapacidad pueda ser objeto de influencias indebidas que escapen al control notarial no puede justificar la adopción de soluciones que desatiendan el respeto a la voluntad y preferencias de la persona ya sea vulnerable, ya sufra una discapacidad.
3. Pese a lo antedicho, los artículos 752 y siguientes del Código Civil regulan una serie de supuestos pensados para impedir la captación de la voluntad del testador y preservar su libertad testamentaria, mediante el establecimiento de ciertas prohibiciones de disponer denominadas incapacidades relativas. A pesar de ello, llegado el caso, se declarará la nulidad y, por tanto, la ineficacia únicamente de la disposición testamentaria, que no del testamento cuya validez se mantiene. Así pues, los arts. 752, 753 y 754 CC se fundamentan en la posibilidad o probabilidad -debido a la especial situación de vulnerabilidad del testador- de la captación de su voluntad y, en consecuencia, de una posible influencia indebida, declarando la incapacidad de suceder al testador de las personas referenciadas en dichos artículos. Se trata de meras sospechas del legislador hacia los mencionados en los citados preceptos -y no de una real y demostrada captación de voluntad o influencia indebida- con importantes y graves consecuencias, sin tener en cuenta la presencia del notario en el otorgamiento del testamento (y no sólo abierto) en la mayoría de los casos.
3.1. Excluida por la Ley 8/2021 la mención al tutor de las personas con discapacidad, cargo que se reserva ahora únicamente para la tutela de menores, la restricción del precepto se circunscribe al curador representativo. La redacción del actual art. 753 CC tiene como finalidad proteger a los testadores vulnerables, con discapacidad, limitando el ámbito de aplicación subjetiva de la norma a los curadores representativos y dejando fuera de la prohibición a los curadores asistenciales. Parece ser que la razón se fundamenta en que la labor de los curadores asistenciales se limita a informar, ayudar, auxiliar o sugerir las alternativas más adecuadas al proyecto de vida de la persona con discapacidad, pero sin que ello suponga ni tan siquiera complementar el ejercicio de su capacidad jurídica, que de acuerdo con el art. 282.4 CC “procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones” y que el curador con facultades representativas puede, a diferencia del curador asistencial, sustituir la voluntad del curado en determinados actos (art. 288 CC). Pero no debemos olvidar que es imposible la sustitución en materia testamentaria dada la naturaleza personalísima del testamento. Luego no se comprende esta medida, esta diferencia de trato entre el párrafo primero y el tercero del precepto. La influencia indebida que pueda ejercer un curador asistencial y un curador representativo es exactamente la misma.
Sin embargo, el párrafo primero del precepto reformado priva de eficacia a las disposiciones realizadas en favor del curador representativo, sean a título de herencia o de legado, mientras dure la curatela (representativa), sin excepción. No admite que puedan ser válidas si se otorgan en testamento notarial abierto como sí contempla el párrafo tercero del precepto comentado. Se trata de una norma preventiva que busca a todas luces garantizar la libertad dispositiva mortis causa del testador con discapacidad, que le hace vulnerable respecto de personas cuya voluntad pueda ser captada sibilinamente y sobre las que se puede ejercer notoria influencia sobre su ánimo y voluntad. Se trata de un control ex ante que evita la ulterior impugnación y que impide que puedan resultar beneficiadas en el testamento del curado, a no ser que siendo familiar del testador quede excluido de la prohibición. Por otra parte, el precepto en su párrafo primero no prevé la extensión de la prohibición a los parientes del curador, a diferencia de lo que se contempla en los arts. 752 y 754 CC, que siempre han tenido como fundamento evitar disposiciones indirectas en favor de personas interpuestas.
3.2. Con la misma finalidad, se añaden dos párrafos más al art. 753 CC, atendiendo a los problemas derivados de una mayor expectativa de esperanza de vida y al deterioro relacional de las familias que ha llevado a muchas personas a ingresar en centros geriátricos y asistenciales que se convierten en su nuevo hogar y residencia habitual.
Durante varias décadas la sociedad española y, especialmente, la familia ha sufrido una importante transformación social y afectiva que ha derivado en una nueva composición de la familia basada definitivamente en la nuclear y apenas en la familia extensa, y en el modelo de convivencia de los padres con los hijos. Asimismo, la mejora de la esperanza de vida desencadena una auténtica dificultad en el cuidado de los mayores que se confía a personas ajenas a los miembros de la familia lo que conduce al desapego derivado de las cada vez más escasas relaciones con los consanguíneos con los que, en algunos casos -afortunadamente los menos- apenas se comunican. Por ello, y atendiendo a esta nueva realidad in crescendo, el precepto ahora prohíbe y anula “la disposición hecha por las personas que se encuentran internadas por razones de salud o asistencia, a favor de sus cuidadores que sean titulares, administradores o empleados del establecimiento público o privado en el que aquellas estuvieran internadas. También será nula la disposición realizada a favor de los citados establecimientos”, como al propio como personas jurídicas, ya sean privados o públicos.
Los establecimientos a que hace referencia el precepto serán de tipo asistencial, hospitalario, geriátrico; sanatorios, clínicas, o centros especializados, etc. que por sus características puedan acoger temporal o de manera permanente y prestar servicios a personas con problemas de salud psíquica, física o sensorial o de edad avanzada.
Del mismo párrafo segundo del art. 753 CC se desprende que las personas físicas que presten al causante servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza análoga, como empleados de los establecimientos geriátricos o asistenciales no podrán ser favorecidas con disposiciones sucesorias aunque sean ordenadas en testamento notarial abierto mientras el testador se encuentre internado en estos centros. Esta medida resta importancia y validez -de manera injustificada- a la intervención notarial.
Con todo, y aunque nada aclara el precepto, debemos entender que la prohibición tan sólo se aplica a los testamentos otorgados durante el tiempo en que el testador haya estado internado en dichos establecimientos y con independencia del valor de la atribución. El internamiento del testador parece que supone un peligro de captación de la voluntad y lleva al legislador a incrementar el nivel de sospecha de manipulación. Ello sin duda, lesiona los intereses, voluntad y preferencias de todos los testadores, también de los que no han sufrido influencias indebidas ni captación de la voluntad.
Aun con todo, nada le impide al testador internado testar en favor de otras personas no señaladas por el precepto pese a encontrarse internado en estos centros, como los familiares de sus cuidadores bien sean de los titulares, administradores o empleados del establecimiento y ello no se ha contemplado por la ley.
3.3. Pero no todas las personas que necesitan atenciones y cuidados ingresan en un establecimiento asistencial, hospitalario o geriátrico, sino que en gran parte de los casos son atendidas en sus propios hogares por terceros. En el art. 753.3 CC, el legislador también establece la misma prohibición pero de manera más atenuada y permite, tan sólo si se ordena en testamento notarial abierto, que “las demás personas físicas que presten servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza análoga al causante” puedan ser favorecidas en la sucesión de éste. No obstante, la indeterminación del término “naturaleza análoga” permite incluir otro tipo de actividades que puedan realizarse para asistir al testador.
Así pues, nos encontramos con dos excepciones: la primera, hace referencia a que, curador o cuidador, sean parientes con derecho a suceder ab intestato (art. 753 in fine CC). Aquí sí entiendo, porque así lo recoge el precepto, que queda incluido el curador no representativo y el guardador de hecho en tanto que “cuidador”. Amén de ello, esta diferencia de trato hacia los parientes con derecho a heredar ab intestato, tiene su fundamento en la carga de afecto que se presume en las relaciones familiares y que minimiza la sospecha de captación de la voluntad del testador. Al mismo tiempo, hay una novedad introducida por la reforma en relación con las personas exceptuadas de la prohibición de disponer testamentariamente en su favor: ya no son sólo los ascendientes, descendientes, hermanos y cónyuge del testador, sino que cabe incluir a otros parientes como los tíos, sobrinos, primos, etc., dentro del cuarto grado de consanguinidad.
La segunda excepción del art. 753.3 CC, se refiere a las personas físicas que presten al causante servicios de cuidado, asistenciales o de naturaleza análoga que únicamente podrán ser favorecidas con disposiciones sucesorias si, y solo si, son ordenadas en testamento notarial abierto para mejor control y supervisión notarial de una posible influencia indebida. Presume el legislador que en estos casos el notario será capaz de detectar una influencia indebida o captación de voluntad del testador -haciendo recaer una grave responsabilidad sobre el notario-, pero al que no considera capaz o no se le exige la misma diligencia y responsabilidad en los supuestos de internamiento del testador contemplados en el art. 753.2 CC.
4. Los arts. 752 y siguientes del Código Civil y especialmente el art 753 CC, que regulan la prohibición e ineficacia de ciertas disposiciones de las personas vulnerables y de las personas con discapacidad, implican una grave limitación al principio de libertad de disposición.
En los casos contemplados en estos preceptos, el legislador no cuestiona la capacidad del otorgante, pero sí que pueda estar sometido a una posible captación de voluntad. En tales supuestos, la doctrina considera la insuficiencia de la medida adoptada para sancionar todos los supuestos de influencia indebida previstos en la Convención y que han quedado fuera del ámbito del precepto reformado, por lo que, plantea que se pueda impugnar el testamento por la vía de los vicios de la voluntad que dan lugar a la nulidad total del testamento (art. 673 CC) y no únicamente de la disposición testamentaria -sanción mucho más leve en aplicación del principio general del derecho sobre la conservación de los actos y negocios jurídicos que en Derecho de sucesiones se concreta en el favor testamenti-.
Tampoco se admite prueba en contrario. Ahora bien, si se tiene en cuenta que la finalidad de la norma no es otra que la preservación de la libre voluntad “querida” por el testador, entiendo que debe descartarse cualquier interpretación del precepto que de un modo absoluto y taxativo aplique automáticamente el precepto -ope legis y iure et de iure-, sin posibilidad de prueba en contrario, pues ello es atentatorio, antes y ahora, de la libertad de testar. El remedio no puede ser la eliminación del derecho porque tal solución sería más perjudicial para la persona con discapacidad que la propia materialización del riesgo, según señala la SAP Badajoz 14 septiembre 2020 (Tol 8103605).
Por ello, es sorprendente la posición protectora y paternalista que adopta el legislador, que no regula si hay o no influencia debida, captación de voluntad, intimidación o dolo en la formación de la voluntad testamentaria del testador vulnerable, no siempre con discapacidad, sino si la puede haber, esto es, la posibilidad o probabilidad de que se produzca. Y ante tal posibilidad -que puede no darse-, cercena la libertad de testar sin más. ¿Dónde queda el derecho a decidir libremente el testador (muy limitado en nuestra legislación), a equivocarse, a adoptar decisiones que otros puedan entender como “erróneas” si le conviene, porque ello es acorde a sus deseos y preferencias o para ser agradecido con quien se ha ocupado de sus necesidades vitales e incluso afectivas? No se permite, según parece. Y, sin embargo, la posibilidad de adoptar decisiones, asumir riesgos, por ende, equivocarnos, es una manifestación del derecho a la autodeterminación, a la autonomía personal, a la propia decisión independiente -sin aprobaciones ni autorizaciones de terceros, sean estos familiares o el anónimo legislador- de todas las personas y, también, de las personas con discapacidad y/o vulnerables.
No me parece admisible que este tipo de normas preventivas que -como ha señalado la jurisprudencia- tienen su fundamento en garantizar la total libertad dispositiva del testador, evitándole sugestiones o captaciones en un trance que le hace vulnerable a las presiones de quien, por razón de su ministerio, puede ejercer una gran influencia en el ánimo del enfermo, se apliquen de manera generalizada, no me parece que estas normas constituyan una manifestación de la protección que el ordenamiento jurídico proporciona al testador vulnerable en defensa de su libertad de testar, como afirma en este sentido, la STS 8 abril 2016 (Tol 5694636), anterior a la reforma de 2021 porque no atiende a si hay influencia debida, captación de voluntad, intimidación o dolo en la formación de la voluntad testamentaria del testador vulnerable, sino si la puede haber, que no es lo mismo.
En todo caso, es innegable que hay que atender al hecho de que hay enfermedades que comprometen la aptitud natural de entender y querer de quienes las padecen y su voluntad. En consecuencia, los actos y negocios jurídicos que pretenden adoptar, pueden atentar a su interés personal y patrimonial, pese a que el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad en su Observación General núm. 1.21, declaró que el “principio del interés superior” no es salvaguardia que cumpla con el art. 12 de la Convención y, por el contrario, el paradigma de la voluntad y preferencias, debe reemplazar al del interés superior para que las personas con discapacidad disfruten del derecho a la capacidad jurídica en condiciones de igualdad con los demás. A este respecto, Martínez de Aguirre, considera que la interpretación del Comité sobre el art. 12 de la Convención, ignora que dicho precepto, en su párrafo cuarto in fine menciona expresamente los intereses de las personas con discapacidad por lo que es evidente que no solo “pueden” sino que “deben” ser tomados en cuenta [“La Observación General Primera del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad: ¿interpretar o corregir?”, en Un nuevo orden jurídico para las personas con discapacidad (dir. G. Cerdeira Bravo De Mansilla y García Mayo, M.), Bosch, Madrid, 2021].
En relación con ello, la STS 6 mayo 2021(Tol 8431634) sistematizando los principios inspiradores de la reforma por la Ley 8/2021, señala que:
“El interés superior del discapacitado se configura como un principio axiológico básico en la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de las medidas de apoyo, que recaigan sobre las personas afectadas. Se configura como un auténtico concepto jurídico indeterminado o cláusula general de concreción, sometida a ponderación judicial según las concretas circunstancias de cada caso. La finalidad de tal principio radica en velar preferentemente por el bienestar de la persona afectada, adoptándose las medidas que sean más acordes a sus intereses, que son los que han de prevalecer en colisión con otros concurrentes de terceros”.
Efectivamente, cuando una persona tenga afectada su capacidad de formar libremente su voluntad, por sufrir una enfermedad que le impida tomar conciencia de su estado y valorar la necesidad de un apoyo -apoyo que incluso rechaza-, sería posible en aras de su interés personal y patrimonial que el apoyo (incluso del guardador) adopte decisiones que contarían sus deseos y preferencias STS 18 septiembre 2024 (Tol 10197239). Pero no si se trata de las disposiciones testamentarias de esta persona. En mi opinión, si el notario -en su intervención- aprecia que no tienen suficiente capacidad natural, no podrá otorgar disposiciones testamentarias ni acertadas ni erradas; pero si aprecia su capacidad para testar, este tipo de disposiciones de última voluntad -que se adoptan para después de la muerte del testador- ¿en qué van a perjudicar sus intereses si a la apertura de su sucesión ya habrá fallecido? Podrá perjudicar a sus legitimarios pero esa es otra cuestión distinta.
Estamos analizando si la regulación debe proteger la autonomía y la voluntad de la persona con discapacidad y no si debe proteger las expectativas sucesorias de otros.
En consecuencia, si la finalidad de la norma es precisamente “proteger la voluntad del testador”, cuando quede probado que éste ha testado libremente y que el contenido del testamento coincide con su voluntad real, la eficacia del testamento no debería verse afectada, de lo contrario con el fin de proteger la voluntad del testador como ley suprema de la sucesión estaríamos desplazando o prescindiendo la misma. Por ello, bien está que el legislador en aras de salvaguardar la voluntad del testador establezca cautelas, pero siempre que no cercenen su libertad.
En este sentido, la SAP Madrid 27 noviembre 2019 (Tol 7805735) ya señalaba que los padecimientos físicos que tenía el causante debido a la grave enfermedad oncológica terminal e irreversible que padecía a la fecha del otorgamiento del testamento e incluso la situación de ansiedad y dependencia en la que se encontraba el paciente, motivadas por aquella: “no implican una ausencia de juicio o entendimiento en el momento de la firma del testamento aquí cuestionado. La parte ahora recurrente se ha venido limitando a invocar la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su padre, pero no ha justificado (ni siquiera invocado), conducta alguna llevada a cabo -indudablemente por la esposa de éste, por ser a quien demandan- que haya podido torcer la voluntad de juicio del causante. En palabras del perito psiquiatra antes citado, Sr. E., la llamada vulnerabilidad a la influencia debida, precisa no sólo de la constatación de un estado por virtud del cual la persona enferma ha perdido la autonomía precisando de otra u otras personas para realizar las actividades básicas de la vida sino de una situación de aislamiento del paciente por parte de la persona que ayuda o cuida al que no puede cuidarse por sí mismo, lo que de la prueba obrante en las actuaciones no se aprecia en absoluto”.
Además de lo antedicho, nótese que el notario interviniente debe velar por evitar todo abuso o influencia indebida e incluso, debe comprobar -si ello es posible- que la persona no ha contemplado en disposiciones previas, indicadores de abuso o cautelas especiales para impedir dicho abuso o conflicto de intereses. Tampoco debemos olvidar que nuestro sistema de legítimas ejerce un importante efecto bloqueo protector de los derechos de los legitimarios, que a su vez atenta a la libertad de testar y decidir mortis causa sobre el destino de los propios bienes del causante/testador. Consecuentemente, no se entiende el porqué de tantas prohibiciones.
En este sentido, resulta muy ilustrativa la posición de un importante sector doctrinal para quien “una prohibición de suceder para las personas que se han ocupado del cuidado del testador cuando más lo necesitaba choca frontalmente con el legítimo deseo de recompensar a las personas que han tenido actitudes bondadosas y generosas con el causante y, en definitiva, supone una restricción muy fuerte a la libertad de testar en sentido negativo”, y “es más, la falta de retribución o retribución insuficiente en vida que muchas veces caracteriza estas formas de cuidado, hace que tampoco sean justas prohibiciones ex ante como las previstas (…), sobre todo si estas no permiten matizar en función de las circunstancias del caso” (Torres García, T. F. y García Rubio, M. P., “La libertad de testar: el principio de igualdad, la dignidad de la persona y el libre desarrollo de la personalidad”, en Derecho de sucesiones, Fundación Coloquio Jurídico Europeo, Madrid, 2014).
En todo caso, la prohibición nunca debería haber sido incluida en la reforma. Por ello, en mi opinión, si entendemos que entre los postulados de la dignidad de la persona está el decidir qué destino quiere para sus bienes tras su muerte y en la elección de ese destino, “la protección y el paternalismo no se pueden volver en su contra impidiendo lo que él o ella quieren, a lo mejor con todas sus fuerzas: dejar los bienes a la persona física o jurídica que más y mejor se ha ocupado de ellos. Si el criterio del ‘mejor interés de la persona con discapacidad’ se considera abandonado e incluso en algunos sectores proscrito, ¿por qué ha de decidir el legislador qué es lo mejor para él en este punto prohibiéndoselo a priori?”.
Nota: El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “Impacto social de la tutela civil de las personas con discapacidad” (PID2023-151835OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, del que son Investigadores principales los Profesores José Ramón de Verda y Beamonte y Pedro Chaparro Matamoros; así como en el Proyecto de Investigación “Criterios interpretativos de la reforma del Código Civil en materia de discapacidad (REFDIS)” CIAICO/2023/024 financiado por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalidad Valenciana, del que son Investigadores principales los profesores J. R. de Verda y Beamonte y M. J. Reyes López.