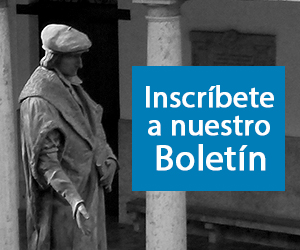La sugerente obra que tengo el placer de recensionar constituye una aportación necesaria en el campo de nuestra disciplina, tanto por la actualidad del tema, como por lo escasamente abordado del mismo. El prof. CHAPARRO MATAMOROS, de trayectoria hace ya tiempo contrastada, ha sabido anticipar el análisis de una materia de la que no cabe esperar que surjan sino conflictos en los próximos años, especialmente los relativos a la validez de determinadas apuestas deportivas de contrapartida que se realizan a través de Internet.
Ciertamente, el juego no es una costumbre (o vicio, según se mire) exclusiva de nuestro tiempo. Se ha jugado siempre, ya sea con fines más o menos meramente recreativos o lúdicos, o con fines crematísticos. Sin embargo, asistimos en la actualidad a un cambio en la forma de jugar: del tradicional juego presencial se ha pasado al juego online, con los peligros que ello conlleva y que pueden fácilmente observarse en cuestiones como la ausencia de conocimiento por parte de los demás de tal práctica (y, en consecuencia, del consiguiente reproche moral que se pudiera recibir) y el mayor gasto que se puede hacer derivado de no contar con las limitaciones en la disposición propias del dinero en efectivo. Partiendo de este escenario, la obra se ocupa de categorizar el contrato de prestación de servicios de juego desde una perspectiva dogmática, sin prescindir de las necesarias referencias al juego presencial que todo estudio de esta materia requiere para su mejor comprensión.
Así las cosas, el capítulo primero (“Consideraciones preliminares”) constituye una presentación de la materia, esforzándose el autor por justificar la necesidad y ocasión del tema atendida la realidad social actual y el cambio en los patrones de juego que viene desarrollándose a raíz de la expansión de Internet y de la mayor fiabilidad que ofrecen hoy en día los pagos efectuados en línea. En este primer capítulo, el prof. CHAPARRO MATAMOROS analiza la evolución de la legislación en materia del juego: se pasa, así, de la inicial prohibición de su práctica a unas normas contemporáneas que tratan de alejar del juego (o, cuando menos, de limitar su participación) a ciertos colectivos que se consideran especialmente vulnerables, como son los menores de edad y las personas que presentan comportamientos patológicos de juego.
El capítulo segundo (“Concepto, naturaleza, perfección y contenido del contrato de prestación de servicios de juego. Distinción con el contrato de juego y apuesta que se celebra en el marco del juego organizado”) resulta fundamental para delimitar el contrato de prestación de servicios de juego, como marco general, de cada uno de los contratos de juego y apuesta que se celebran con ocasión del primero. Esta distinción se presenta como absolutamente necesaria para entender los efectos del contrato. Para el autor, el contrato de prestación de servicios de juego es un instrumento para la efectiva participación en el juego, que tendrá lugar no con la mera perfección de aquél, sino cuando el jugador participe en cada uno de las distintas modalidades de juego que ofrezca el operador, celebrando de esta manera un contrato autónomo respecto del primero, pero vinculado a él: el contrato de juego y apuesta.
Continuando el comentario a la obra de acuerdo con su estructura, debe decirse que el capítulo tercero (“Elementos personales del contrato de prestación de servicios de juego y del contrato de juego y apuesta que se celebra en el marco del juego organizado”) sea, seguramente, el más importante, lo que se desprende tanto de la extensión del mismo, como de su contenido, enfocado en las figuras del operador y del participante en las actividades de juego. En relación con el primero, el autor describe el régimen administrativo de obtención de licencias y autorizaciones a que se somete su actividad, poniéndose de relieve de esta manera el intervencionismo estatal en una materia que el Estado considera estratégica por tratarse de una fuente de ingresos fiscales nada desdeñable, circunstancia ésta que se hallaba entre los motivos que contribuyeron a la despenalización de la práctica del juego en 1977.
Más importante que la figura del operador es, sin duda, desde la óptica del Derecho Civil, la del participante. A este respecto, el autor realiza un análisis ciertamente exhaustivo de todas las cuestiones que tienen que ver con el jugador, comenzando con la crítica al incoherente (por defecto) sistema de prohibiciones de participación subjetiva. Continuando con las cuestiones abordadas en este capítulo, destaca el original tratamiento de la figura del jugador profesional, sobre el que hasta la fecha únicamente existían escasas referencias elaboradas al socaire de comentarios a la STJUE (Sala 6ª) de 10 de diciembre de 2020, asunto C-774/19 (ECLI:EU:C:2020:1015). De especial interés son las reflexiones sobre la figura del tipster o corredor de apuestas, planteando el prof. CHAPARRO MATAMOROS los principales problemas que suscita, como son los relativos al eventual reproche moral que deben merecer sus métodos de captación de clientes y a la posible existencia de un autocontrato, en aquellos casos en que el tipster se dedicara a la gestión de la cuenta de juego de un apostante e invirtiera el saldo disponible para la realización de apuestas en pronósticos efectuados en la casa de apuestas con la que ha llegado a algún tipo de acuerdo publicitario.
El siguiente extremo que el prof. CHAPARRO MATAMOROS aborda en este capítulo es el relativo a la eventual participación de menores de edad en el juego. Pese a constituir la minoría de edad una situación de prohibición subjetiva de participación, a nadie se le escapa que los menores de edad acceden tanto al juego presencial como online, y, además, se inician en su práctica a edades cada vez más tempranas, como ponen de manifiesto los estudios de campo. La primera cuestión que se plantea en esta sede es la relativa a la admisión de la participación del menor emancipado en el juego, considerando el autor que el concepto de “menor de edad” que contiene el art. 6.2.a) LRJ alude a un estatus jurídico, diferente al de emancipado, y que la participa¬ción en el juego no es, en general, un acto de la trascenden¬cia económica de los enumerados en el art. 247.I CC, razones éstas que deberían ser suficientes para autorizar la práctica del juego al menor emancipado.
Más espinosa es, como advierte el prof. CHAPARRO MATAMOROS, la cuestión de si podría considerarse la participación en determinados juegos de carácter pre¬sencial como uno de los contratos que los menores de edad no emancipados pueden celebrar por sí mismos relativos a bienes y servicios de la vida corriente propios de su edad de conformidad con los usos sociales. Existen, desde luego, poderosas razones para negar lo anterior, aunque el autor observa los beneficios en relación con la prevención de conductas patológicas del juego que podrían derivarse de una admisión moderada de la práctica del juego a determinadas edades.
No menos compleja que la anterior emerge la cuestión de la apertura de “cajas de recompensas” (o loot boxes) en los videojuegos por menores de edad. Para el autor, proclive a las restricciones en su activación por menores de edad debido a la falta de consciencia del riesgo que estos micropagos pueden suponer, no estamos en puridad ante un juego de azar, por cuanto no hay incertidumbre acerca de la realización de la prestación por parte de la compañía de videojuegos (siendo, como es obvio, la incertidumbre en la existencia del premio un elemento consustancial al juego).
El capítulo tercero de la obra acaba con una referencia a la problemática de los jugadores con adicción patológica al juego. La normativa administrativa reguladora de los juegos de azar se ha encargado de establecer restricciones a la práctica irreflexiva e irracional del juego, como son las limitaciones en las cuantías de los depósitos que los jugadores pueden cargar en sus cuentas de juego, al tiempo que ha delegado en los operadores de juego la vigilancia y eventual advertencia a los jugadores que incurran en conductas de juego patológico. Sin embargo, como acertadamente pone de manifiesto el prof. CHAPARRO MATAMOROS, los operadores de juego obtienen sus beneficios de la adicción al juego (y no del juego esporádico), por lo que cabe desconfiar de la efectiva implementación de protocolos destinados al cumplimiento de unas obligaciones de control cuya inobservancia seguramente no será echada en falta por parte de aquellos jugadores ludópatas que no quieran ver alterados sus hábitos de juego con una constante correspondencia del operador que le alerte de los riesgos que puedan derivarse de sus patrones de juego.
En otro orden de ideas, el capítulo cuarto (“Elementos reales del contrato de prestación de servicios de juego. Distinción con el contrato de juego y apuesta que se celebra en el marco del juego organizado”) analiza el objeto del contrato de prestación de servicios de juego y del contrato de juego y apuesta que se celebra en el marco del juego organizado. De especial interés resulta el objeto de este último, realizando el autor interesantes reflexiones acerca de la participación, el precio y el premio. En relación con la primera, el prof. CHAPARRO MATAMOROS desgrana cada una de las actividades de juego que contiene el art. 2.1 LRJ, que, a estos efectos, son aquellas sobre las que puede recaer la participación. En esta materia se aprecia, sin duda, el dominio de la misma por el autor, que tiene la capacidad necesaria para hacer comprender al lector en qué consiste cada una de las actividades de juego y, asimismo, diferenciarla con claridad del resto (con oportunos ejemplos), lo que resulta especialmente útil considerando que, en la práctica, los contornos sobre ciertas actividades de juego son muy difusos, pudiendo confundirse con facilidad.
Por su parte, el precio como contraprestación por la participación en las actividades de juego se presenta como una materia de obligado estudio, si bien el hecho de que resulte necesario el previo desembolso del mismo para que pueda tener lugar la participación reduce los conflictos en este ámbito: si no se paga el precio fijado, no existe participación ni derecho al premio. Algo similar ocurre con el premio: su pago por el operador, cuando proceda, es un elemento indispensable para el correcto funcionamiento de la industria. Sin embargo, el operador de juego no siempre accede voluntariamente al pago, y, como puede fácilmente intuirse, siempre estará a la búsqueda de cualquier elemento que le permita no hacerlo (o hacerlo en una cuantía inferior a la pactada) con arreglo a una determinada cláusula del contrato de prestación de servicios de juego. En particular, como expone el prof. CHAPARRO MATAMOROS, esta situación, pese a producirse en un porcentaje relativamente bajo de todos los supuestos en que se tiene derecho al premio, está observándose cada vez con mayor frecuencia en la práctica en materia de errores en la fijación o actualización de las cuotas de los eventos que forman parte de una apuesta deportiva de contrapartida.
El capítulo quinto de la obra (“Efectos del contrato de prestación de servicios de juego”) es, quizás, el más descriptivo de la obra, si bien su importancia no debe minusvalorarse por cuanto el autor extrae los diferentes derechos y deberes que corresponden a operador y participante de la normativa administrativa reguladora de los juegos de azar para establecer un estatuto jurídico de aquéllos ciertamente exhaustivo.
Por último, el capítulo sexto (“La extinción del contrato de prestación de servicios de juego. Distinción con el contrato de juego y apuesta que se celebra en el marco del juego organizado”) aborda la extinción del contrato de prestación de servicios de juego, haciendo especial hincapié el autor en los supuestos de extinción no convencional que se producen al amparo de alguna cláusula predispuesta por el operador en el contrato. En relación con esta cuestión, conviene llamar la atención sobre dos supuestos concretos: a) en primer lugar, cabe referirse a la eventual validez de la cláusula que faculta al operador de juego a suspender o limitar el uso del registro de usuario del participante cuando advierta que éste ha llevado a cabo comportamientos colusorios o fraudulentos, lo que exige, a juicio de la jurisprudencia menor, que no existan dudas acerca de la concurrencia de la conducta que se le impute como legitimadora de la suspensión o cierre del registro de usuario; y b) por otro lado, se encuentra la cláusula que faculta al operador a anular una apuesta ya validada, la cual, en principio, no tiene por qué ser abusiva, sino que deberán valorarse los concretos matices que concurran en su aplicación a efectos de decidir acerca de su admisibilidad.
En conclusión, estamos ante una obra de lectura indispensable, que se ha adelantado a muchos de los problemas que se producirán en esta materia y que pueden empezar a intuirse a la luz de la cada vez más numerosa jurisprudencia menor (especialmente la de 2023 y 2024) que viene conociendo de conflictos ocasionados en el marco de contratos de prestación de servicios de juego, lo que sitúa a esta monografía, qué duda cabe, como la obra de referencia para todos los estudios posteriores que (especialmente, en Derecho de consumo) analicen cuestiones relativas a la validez de las cláusulas insertas en este tipo de contratos.
Javier Barceló Doménech, Catedrático de Derecho Civil, Universitat d’Alacant.