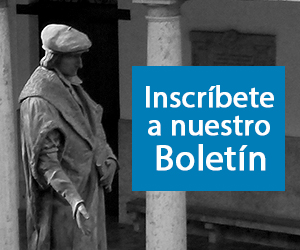Autor: Javier Badenas Boldó, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Civil en la Universidad de Valencia.
1. En lo que respecta al interés del menor como concepto jurídico, abunda en la doctrina su categorización como concepto jurídico indeterminado. El cual surge, en primer lugar, de los Tratados Internacionales, concretamente en la Declaración Universal de los Derechos del Niño en el año 1959 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se formularon diez principios con el propósito de reconocer al niño una especial protección dada su falta de madurez física y mental, a saber, una protección legal efectiva. Consecutivamente, la Convención de los Derechos del Niño de 1989, confirma la necesidad de proporcionar un cuidado y una asistencia especial al menor con motivo de su vulnerabilidad. En España, tras su adhesión a este Tratado en materia de protección del menor se publicó, en primer lugar, la LO 1/1996 de 15 de enero, de protección jurídica del menor de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LOPJM) y, posteriormente, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, modificando la Ley anteriormente citada.
Asimismo, el interés del menor afecta a los derechos básicos y fundamentales, que se proyectan sobre un colectivo especialmente vulnerable, no obstante, la determinación de su propio interés es impreciso, habida cuenta de su falta de capacidad por lo que, su interpretación queda sometida al imperio de la propia ley.
Con el objeto de aproximarnos al concepto de interés del menor, debemos en primer lugar hacer referencia al art. 2.1 de la LOPJM, el cual determina que, “Todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”, complementado con el art. 2.4 de la misma LOPJM, “En caso de concurrir cualquier otro interés legítimo junto al interés superior del menor deberán priorizarse las medidas que, respondiendo a este interés, respeten también los otros intereses legítimos presentes. En caso de que no puedan respetarse todos los intereses legítimos concurrentes, deberá primar el interés superior del menor sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir. Las decisiones y medidas adoptadas en interés superior del menor deberán valorar en todo caso los derechos fundamentales de otras personas que pudieran verse afectados”. Ambos preceptos muy criticados por parte de la doctrina, dado que, no solo no aportan soluciones a indeterminación del concepto, sino que tampoco ayudan a alcanzar su significado.
En consecuencia, y de acuerdo con algunos autores, tomaremos como concepto el que determina el Comité de los derechos del niño en su Observación General núm.14 en el año 2013. El Comité establece que el concepto “interés del menor” mantiene una triple dimensión, por un lado, determina que el interés del niño tiene una consideración primordial y se garantiza su puesta en práctica a la hora de tomar cualquier decisión que afecte a los mismos (Derecho Subjetivo). Por otro lado, si caben diversas interpretaciones de una misma disposición jurídica, se tendrá en cuenta aquella interpretación que satisfaga de manera más efectiva el interés superior del niño (Principio Jurídico). Por último, la adopción de decisiones, que afecten a uno o varios niños, deberán justificarse de acuerdo a este derecho, teniendo en cuenta las posibles repercusiones tanto positivas como negativas (Norma de procedimiento).
2. El interés superior del menor se encuentra presente, como hemos mencionado, en la legislación internacional, nacional y autonómica, considerándose el criterio determinante para solicitar y adoptar aquellas medidas que pueden afectar a los menores de edad. Destacamos las siguientes normas, entre otras:
En primer lugar, la Convención de los Derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989, donde se establece en su art.3.1. que “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se entenderá será el interés superior del niño”.
En segundo lugar, el Reglamento (UE) 2019/1111 del Consejo, de 25 de junio de 2019, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores, garantizando que las competencias se determinen con base en el entorno vital del menor, las decisiones sobre guarda, custodia y visitas lo tengan en cuenta como criterio primordial, se escuche al menor en todos los procedimientos que le afecten, se valore su bienestar en casos de sustracción internacional y el reconocimiento y ejecución de resoluciones extranjeras se supedite a que se haya respetado este principio.
En tercer lugar, la Constitución Española en su art. 39.4 dispone, en relación con lo anterior, que “los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”.
En cuarto lugar, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su art. 2 establece que “todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado como primordial en todas las acciones y decisiones que le conciernan, tanto en el ámbito público como privado. En la aplicación de la presente ley y demás normas que le afecten, así como en las medidas concernientes a los menores que adopten las instituciones, públicas o privadas, los Tribunales, o los órganos legislativos primará el interés superior de los mismos sobre cualquier otro interés legítimo que pudiera concurrir”.
Por último, la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, modificó el artículo 92.2. del CC determinando que “El Juez, cuando deba adoptar cualquier medida sobre la custodia, el cuidado y la educación de los hijos menores, velará por el cumplimiento de su derecho a ser oídos”.
Resulta necesario precisar la naturaleza jurídica de la exploración o audiencia del menor, pue la forma en la que se realice dependerá de la posición que se tome respecto de este asunto. Existen, en este sentido, dos corrientes que se han venido manteniendo. Por una parte, aquella que considera la exploración del menor como un medio de prueba. Quienes sostienen esta posición establecen que la LEC incluye la exploración judicial dentro del reconocimiento judicial de personas previsto en el art. 353.
No obstante, la doctrina mayoritaria mantiene que la exploración judicial es una diligencia judicial dirigida a que el menor pueda ejercer su derecho a ser oído.
Los argumentos que apoyan esta segunda tesis son:
– Un primer argumento de carácter sistemático basado en que el legislador no menciona “exploración judicial” dentro de los medios de prueba recogidos en el art. 299 LEC, ni utiliza el concepto “reconocimiento judicial” cuando habla de la exploración del menor.
– El objeto último de la exploración no es obtener certeza sobre los hechos, algo común en los medios de prueba. En la exploración o audiencia el Juez no debe de tratar de acreditar los hechos controvertidos del asunto como quien cuida mejor al menor quien pasa más tiempo con él, sino conocer la percepción que tiene el menor de la situación.
– El menor no es el objeto reconocido, sino el sujeto que hace uso de su derecho, protagonizando una posición claramente activa, a diferencia de lo que ocurre en el reconocimiento judicial de personas.
– Para poder realizar una exploración judicial es necesario que el menor haya alcanzado un grado mínimo de madurez, algo innecesario en los reconocimientos judiciales o en los dictámenes de especialistas.
– Los requisitos exigidos como regla general en las pruebas (contradicción, presencia e intervención de las partes y publicidad) son antagónicas (ausencia de partes y sus defensas y privacidad) en la exploración judicial del menor.
Durante la audiencia es necesario permitir al menor expresar libremente sus opiniones, sin embargo, ésta solo corresponderá realizarla cuando el menor haya alcanzado la madurez suficiente para formarse una opinión. Para ello debe tener la capacidad de entender de forma razonada, habiendo adquirido habilidades expresivas suficientes para transmitir la percepción.
En consecuencia, se elimina la presunción de madurez partiendo de una determinada edad (12 años) que encontrábamos en la anterior regulación, debiendo el Juez, en la actualidad, analizar caso a caso si el menor tiene esa madurez requerida para la exploración, antes de acordarla. No obstante, son distintas voces las que recomiendan que, excepto por razón de muy corta edad, se excluya desde un principio la consideración de madurez. Es decir, a partir de los nueve o diez años sería recomendable que el juez decidiese, en base a los informes elaborados por expertos, si el niño tiene la suficiente madurez como para una audiencia directa o no. Así lo sostiene, entre otras, la Audiencia Provincial de Valladolid (sección 3ª) en su sentencia de 25 de mayo de 2006 cuando argumenta que no existe obligación alguna de oír a los hijos menores, sino que es una potestad judicial, habiéndoles oído, en cualquier caso, a través de sus padres, que son sus representantes ordinarios.
La sala determina, al contrario de lo que parece indicar el legislador en los art. 92 CC y 777 LEC, que la obligación de oír al menor mayor de doce años solo tiene lugar cuando este menor tiene suficiente juicio. Habida cuenta, en aquellos procedimientos en los que se encuentren menores implicados se deberá determinar su tienen o no suficiente juicio y con este resultado, oírlos para conocer si existe en ellos la voluntad de ejercitar el resultado y, asimismo, oírlos para conocer si existe en ellos la voluntad y ejercitar el derecho a ser oídos. Además, aunque nos planteemos la posibilidad de que, de esta manera, se le abran las puertas a un posible automatismo de denegación judicial del derecho del menor a ser oído, la obligación que tiene el juez de motivar su decisión, razonándola y argumentándola, salva el riesgo de tal automatismo, impidiendo así que esta sea una decisión arbitraria.
En definitiva, podemos afirmar que la audiencia al menor es un derecho y no una obligación. El juez debe velar por su cumplimiento, sin embargo, el menor puede expresar su rechazo a ejercerlo. Asimismo, como derecho, no nos encontramos ante un derecho absoluto, el juez puede estimar que la audiencia puede ser perjudicial para el menor y no acordar su realización.
Por todo ello, podemos concluir que para acordar la exploración judicial de un menor se deben de reunir ciertos requisitos, a saber, que el asunto a tartar en el juzgado se vea involucrado un menor, que el menor tenga suficiente madurez y que se necesario para el juez oírlo y que sea conveniente para el menor ser escuchado.
3. A raíz de lo establecido en el art. 770. 4º de la LEC, “En las audiencias con los hijos menores o con los mayores con discapacidad que precisen apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica se garantizará por la autoridad judicial que sean realizadas en condiciones idóneas para la salvaguarda de sus intereses, sin interferencias de otras personas, y recabando excepcionalmente el auxilio de especialistas cuando ello sea necesario”, se pueden deducir tres principios esenciales que deben prevalecer.
En primer lugar, el principio de protección. Toda atención se debe centrar en la comodidad del menor, proporcionándole un entorno de despreocupación, naturalidad y confianza. El juez no debe tratar de averiguar la verdad, pues la exploración se convertiría en una testifical, y tampoco debe averiguar aspectos psicológicos, ya que de esta manera se trataría al menor como objeto pericial. El único objetivo del juez debe ser que el menor exprese su opinión sobre los asuntos que le puedan afectar.
En segundo lugar, el principio de adecuación. El juez jamás deberá actuar de manera estandarizada. Cada niño tiene una historia vital propia, unas características únicas al igual que su personalidad, por tanto, si el juez deberá actuar atendiendo a todos estos datos.
Por último, el principio de intimidad. Para que el menor sienta que pueda expresarse de manera libre y sincera, el juez debe crear un entorno de confianza. El menor se sentirá más libre cuantas menos personas adultas estén presentes en el momento de la exploración.
4. Relacionado con el principio de intimidad, mencionado anteriormente, una de las cuestiones más controvertidas en la exploración de un menor es la confidencialidad. ¿Qué posición debe tomar el juez ante la petición de un menor de que sus manifestaciones no sean reveladas?
En aquellos casos en los que el menor pide expresamente al juez que guarde el secreto que acaban de confiarle, el juez deberá atender a las recomendaciones que se recogen para ello, entre las que destaca la ausencia de promesa de que nadie será conocedor de lo dicho en la exploración. En base a ello, el juez tiene la obligación de plasmar la exploración del menor en las actuaciones del procedimiento. Para evitar todo ello, sería recomendable que el juez en la fase inicial de la audiencia explique al menor que va a hacer con la información que éste le dé, y en consecuencia, si el menor decide no hablar, está en su derecho. No siempre el silencio del niño encubre una situación familiar grave, en ocasiones puede responder a la voluntad del menor de mantenerse equidistante en el procedimiento que están inmersos sus progenitores, sin querer beneficiar a uno u otro. Diferente sería si el juez detecta factores de malestar alarmantes ya que podrá, en ese caso, acordar la intervención de expertos. En consecuencia, conviene abordar en este apartado las personas que pueden estar presentes en la audiencia.
En la práctica no hay nada estipulado, puede solicitarse por parte de las partes que esté presente únicamente el juez o que sería más conveniente que el Ministerio Fiscal esté también presente, incluso por la presencia de algún miembro del equipo técnico. Asimismo, un gran número de jueces deciden hacer lo en presencia del Letrado de la Administración de Justicia que será quien se encargue de levantar el acta.
En relación con la presencia del Ministerio Fiscal, la jurisprudencia establece que la exclusión de publicidad a la que se refieren los arts. 138.3 y 754 LEC, los cuales permiten la celebración de las audiencias a menores a puerta cerrada no se extiende al Ministerio Fiscal, quién interviene en el proceso de manera imparcial defendiendo los derechos de los menores afectados.
En cuanto a la posible presencia de los titulares de la patria potestad o tutores de los menores, la respuesta tanto por parte de la doctrina como de la jurisprudencia es unánime, este hecho comportaría coacción y falta de libertad en el menor que no puede admitirse.
Más controversia existe con la presencia del Letrado de la Administración de Justicia, pues existen diversas opiniones. Por un lado, se defiende la audiencia con el menor número de personas posibles para no interceder en el desarrollo y por tanto en el resultado y, por otro lado, se cree conveniente la presencia del LAJ habida cuenta que a través de este se aplica la norma general recogida en el art. 451.1 LOPJ que determina la necesidad de dejar constancia de la realización de actos procesales mediante las oportunas actas y diligencias. Asimismo, sobre la constatación de las actuaciones existe una práctica muy variada, a saber, hay diferentes formas de entender como dejar constancia de una misma actuación, como es, en este caso, la exploración del menor. Podemos distinguir entre, la diligencia de constancia de actuaciones, indicando únicamente que se ha llevado a cabo la exploración del menor, el acta completa redactada por el LAJ recogiendo las palabras literales que ha dicho el menor, el acta redactada por el juez recogiendo sus impresiones, sin literalidad y la grabación de la exploración mediante medios audiovisuales.
Gran parte de la doctrina defiende que los menores deben estar lo más alejados posible del proceso, cosa que no ocurrirá si se deja constancia de manera literal de todo aquello que ha ocurrido en la exploración. Sin embargo, y pese a estar de acuerdo con esta afirmación, cabe realizar la siguiente pregunta: ¿cómo pueden las partes cerciorarse de esta manera de que se han cumplido todas las garantías que conlleva la exploración judicial de un menor?
La problemática en este sentido es clara, ¿cómo puede ponderar el interés del menor y los restantes intereses del procedimiento? El impedimento a la hora de examinar un acta por parte de ambas partes puede producir indefensión y, por tanto, la necesidad de repetir la exploración por parte de las instancias superiores, algo que, en nuestra opinión, iría en contra del interés del menor que deberá volver a pasar, nuevamente, por todo el procedimiento.
En conclusión, la resolución de los conflictos familiares con menores requiere un enfoque verdaderamente interdisciplinar y garantista. En la actualidad, la colaboración entre jueces, abogados, psicólogos, trabajadores sociales y fiscales no siempre se articula de forma coherente ni coordinada. Superar esta fragmentación exige una apuesta institucional por la justicia colaborativa, en la que el interés superior del menor no sea solo un principio rector, sino un eje operativo que impregne todo el procedimiento. La consolidación de equipos técnicos bien formados, estables y con reconocimiento normativo, junto con el fortalecimiento de la función garantista del juez, representa el camino hacia una justicia más sensible, más humana y verdaderamente centrada en el bienestar infantil.