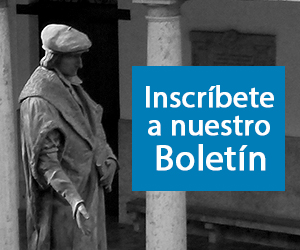Autora: Roncesvalles Barber Cárcamo, Catedrática de Derecho Civil, Universidad de La Rioja.
1. Punto de partida
La sustancial reforma que la Ley 8/2021, de 2 de junio, ha supuesto para el régimen jurídico aplicable a las personas con discapacidad ha provocado un inmediato y copioso cuerpo doctrinal empeñado en su interpretación. Tarea compleja, no sólo por el radical cambio de filosofía entre dicha Ley y el sistema al que viene a sustituir, sino también por la técnica legislativa empleada en la norma, que mezcla conceptos y consecuencias jurídicas con principios inspiradores, recomendaciones e incluso “desiderata” de incierta eficacia jurídica.
La dificultad de conciliar la técnica jurídica con los postulados de la reforma se extrema en materia de contratación, ámbito en el que, además, los sustanciales cambios experimentados en las sucesivas redacciones previas al texto legal definitivo demuestran la indecisión e inseguridad del legislador. Como resultado, el relevante tema de la contratación por personas con discapacidad ofrece en la actualidad una notoria y sustancial disparidad doctrinal, con interpretaciones opuestas en cuestiones básicas, de principio. Que quedan de momento, por tanto, abiertas y pendientes de aclaración jurisprudencial.
A lo largo de estos cuatro años de vigencia de la reforma de 2021, las resoluciones judiciales se han centrado en la vertiente asistencial o de apoyos, de manera que existe ya alguna certidumbre sobre los criterios jurisprudenciales relativos a la identificación y caracterización de las medidas de apoyo, sus supuestos de procedencia y la posibilidad de su imposición, tanto en las Audiencias Provinciales como en el Tribunal Supremo. Por el contrario, no existen aún declaraciones jurisprudenciales sobre el alcance de la reforma en materia de contratación. Dicha ausencia, que contrasta con el ya mencionado enorme interés doctrinal por la cuestión, permite simplemente constatar la baja incidencia de litigiosidad sobre contratos celebrados por personas con discapacidad, pero no deducir otras circunstancias, e indudablemente impide contrastar la aproximación teórico-dogmática con las decisiones de los Tribunales.
A lo largo de estas notas, daré cuenta de los principales puntos de discusión generados por la reforma, aportando mi opinión personal.
2. La capacidad para contratar de las personas con discapacidad
Como punto de partida, el nuevo art. 1263 CC ya no impide prestar consentimiento contractual a quienes tuvieran la capacidad modificada judicialmente, en lógica coherencia con los presupuestos de la Ley 8/2021, que ha derogado tal declaración judicial. Desechada en el debate parlamentario una nueva redacción del precepto que lo hiciera compatible con dichos presupuestos (“Las personas con discapacidad que cuenten con medidas de apoyo podrán contratar sin más limitaciones que las derivadas de ellas”), por estimarse finalmente contradictoria con la reforma, el silencio elegido parece implicar que las personas con discapacidad gozan de la general capacidad para contratar propia de toda persona mayor de edad. Dependiente por tanto de la prestación del consentimiento con plena conciencia y libertad. Así, ostentar capacidad legal ha dejado de ser un presupuesto para la prestación del consentimiento: su validez se halla ligada a la capacidad natural.
Sin embargo, la reforma mantiene la acción para anular los contratos celebrados por personas con discapacidad sin las medidas de apoyos “previstas cuando fueran precisas” (art. 1301.4 CC), lo cual plantea interrogantes, por su difícil coordinación con los presupuestos expuestos. Y así, la doctrina discrepa sobre la eficacia jurídica que a la fijación de apoyos cabe atribuir, lo cual es tanto como determinar su incidencia sobre la capacidad contractual de la persona.
Al respecto, se han formulado dos interpretaciones doctrinales, que se han dado en denominar como material o subjetiva, una, y formal u objetiva, la otra. Para la primera, si la capacidad no puede limitarse, la fijación de apoyos no puede presumir su inexistencia, ni implicar tampoco su exigencia para complementar el consentimiento de la persona con discapacidad. Algunos autores incluso niegan que tanto su fijación como su empleo una vez fijados puedan imponerse, por lo que quedarían bajo la voluntad de la persona, que en todo caso mantendría su autonomía para actuar por sí misma, a salvo los supuestos excepcionales requeridos de representación. Para esta interpretación material o subjetiva, la acción de anulabilidad para impugnar el contrato celebrado por la persona con discapacidad exige la falta de consentimiento válido, por ausencia de capacidad natural: no es bastante para su procedencia que no concurran los apoyos fijados, porque aun sin ellos, la persona con discapacidad puede haber actuado válidamente.
Por su parte, la corriente formal u objetiva mantiene opiniones opuestas. Considera que son las medidas de apoyo fijadas debidamente las que colocan a la persona con discapacidad en posición de igualdad respecto de las demás personas, de manera que sí puede afirmarse que complementan su capacidad para contratar. De ahí la posibilidad de su imposición, y que su empleo no quede al albur de la voluntad del sujeto afectado. Por consiguiente, basta con la demostración de su ausencia una vez fijadas, lo cual implica su necesidad, para que proceda la acción de anulación del contrato, conforme expresan los arts. 1301.4º, 1304 y 1314 CC.
Adviértase que, si desde la tesis material o subjetiva la posibilidad de anulación depende de la falta de capacidad natural de la persona, resulta irrelevante la alegación de falta de concurrencia de los apoyos citados. Lo cual genera un desdibujamiento entre las acciones de nulidad y anulabilidad que suscita dudas razonables sobre el sometimiento a plazo de esta última acción.
En un intento plausible dirigido a conciliar estas tesis, adecuar la reforma de 2021 a las exigencias del Comité de la ONU para los derechos de las personas con discapacidad y dotar de significado a todos los términos incluidos en la nueva redacción de los preceptos codiciales, alguna opinión defiende que la mera “provisión” de medidas no conduce a la anulación del acto celebrado sin ellas, salvo que además fueran precisas. Se subraya que al especificar el Código la anulación del contrato celebrado “prescindiendo de las medidas de apoyo previstas cuando fueren precisas” (art. 1301.4º CC, y también art. 1302.2 CC), distingue entre la “provisión” de las medidas y su “necesidad” de empleo en el acto concreto enjuiciado. Se refiere así la necesidad no al momento de su provisión, lo cual sería obvio o redundante, sino al de su empleo, dotándose de utilidad y sentido a la redacción legal. Adscribiéndose indudablemente esta tesis a la interpretación material o subjetiva sobre la eficacia de las medidas de apoyo, trata de dar respuesta al mencionado emborronamiento entre la acción de nulidad y la de anulabilidad desde la perspectiva de la consistencia y la carga de la prueba en cada una de ellas. Se advierte que la existencia de medidas de apoyo fijadas permite presumir su necesaria concurrencia para la validez del acto, que habría de desmontarse demostrando la capacidad natural de la persona afectada.
Ello, tanto para poder realizar válidamente el acto, como para impugnarlo. Por el contrario, a falta de medidas fijadas, la presunción es favorable a la capacidad, de manera que la nulidad del acto requiere la prueba de la falta de consentimiento válido.
Ha de reconocerse que esta interpretación presenta rasgos sugerentes, pero su pertinencia y corrección plantea dudas relevantes. De partida, no parece irrazonable oponer que un cambio legal de tal calado requiere una expresa previsión legal, que ni siquiera puede fundarse en la exposición de motivos. La referencia de los arts. 1301.4º y 1302.3 CC a las medidas provistas y precisas admite otra interpretación que también procura utilidad a ambos términos: sólo la ausencia de las medidas requeridas para el acto específico celebrado pueden justificar su impugnación, y no otras. Por otro lado, la eficacia de las resoluciones judiciales, su revisión periódica (art. 268.II CC) y la necesaria resolución judicial para su extinción o modificación (art. 291.II CC), así como la obligación de verificación de la existencia y el contenido de las medidas de apoyo (art. 84 LRC), impide al notario autorizar una escritura pública otorgada por la persona con discapacidad sin el apoyo fijado judicialmente, con el único apoyo de su juicio de capacidad favorable a la prestación de consentimiento válido. A falta de un texto legal que justifique algo tan extravagante, no puede oponerse a todo ello la aplicación de un principio tan genérico como el de la prevalencia de la “voluntad, deseos y preferencias” de la persona con discapacidad. Y en sede de contratación privada, asegurar la posible validez de los actos otorgados sin las medidas previstas, supone calificar su empleo como voluntario, lo cual se aviene mal con la posibilidad ya declarada por el Tribunal Supremo (y que se desprende de la propia regulación) de su fijación impuesta.
Por lo demás, este juego de presunciones de capacidad y carga de la prueba parece haberse acogido en parte por el legislador aragonés en la reforma del Código de Derecho Foral de Aragón (en adelante: CDFA), por Ley 3/2024, de 13 de junio, en materia de capacidad jurídica de las personas. Digo en parte, porque si el art. 40.3 CDFA, con cuestionable redacción, parece admitir la prueba de la capacidad de la persona pese a la fijación de apoyos (“Se presume la aptitud para realizar un acto concreto siempre que para dicho acto la persona no esté sujeta a medidas de apoyo asistenciales o representativas, judiciales o voluntarias ya eficaces, y que no se demuestre lo contrario de forma cumplida y adecuada”), el art. 45-1 CDFA anuda a la mera ausencia de los apoyos fijados la anulación del acto, sin más requisitos (“El acto para el que la autoridad judicial hubiera establecido curatela asistencial o representativa que sea realizado por la persona con discapacidad sin la intervención del curador será anulable”); y el art. 41, en positivo, expresa que las medidas de apoyo posibilitan la actuación válida de “La persona que no tiene la suficiente aptitud para ejercer por sí sola su capacidad jurídica respecto de un acto concreto”.
De lo expuesto resulta que la reforma ha generado dudas nuevas sobre la eficacia de las medidas de apoyo, ligadas a la incidencia que su fijación comporta sobre la capacidad de la persona, a sumar a la tradicional difícil diferenciación entre los supuestos de nulidad y anulabilidad, que, lejos de clarificarse, presentan nuevos contornos. La pervivencia de la anulabilidad para impugnar actos de personas con discapacidad, bajo nuevos presupuestos, suscita nuevos problemas, empezando por su aparente discordancia con la filosofía igualitaria e inclusiva de la Ley, que extrema la disparidad en la interpretación legal.
No parece contrario a las premisas de la Convención de Nueva York considerar a los apoyos (previstos por precisos, siguiendo la terminología del art. 1304.1º CC) un complemento necesario para la validez de la declaración de voluntad de la persona con discapacidad.
Hacer descansar en ella la iniciativa negocial y la condición de parte contractual implica el reconocimiento pleno de sus derechos. De hecho, que el apoyo complementa la voluntad de la persona con discapacidad se deduce de la propia literalidad de algunos preceptos del Código civil: así, por ejemplo, del art. 269 CC, cuando exige en la constitución de la curatela la determinación “precisa” de los actos “requeridos” de “asistencia” en el ejercicio de la capacidad jurídica. Y, de hecho, así lo ha venido a declarar, sin mayores disquisiciones, la reciente STS 18 septiembre 2024 (JUR 303330), que califica la curatela asistencial de “complemento de la voluntad del asistido”, además de reiterar la posibilidad de establecerla aun contra su voluntad.
Y tal es la aproximación que se deduce de las Leyes autonómicas aprobadas tras la reforma del Código, que traslucen claramente la voluntad de superar estas controversias doctrinales. Así, el ya mencionado art. 45-1 CDFA, que expresamente establece que la ausencia de las medidas de apoyo previstas, ya con carácter asistencial, ya representativo, constituye, “per se”, causa para la anulación del contrato. Igualmente, la ley 19 FN, que prevé la anulabilidad como sanción a las declaraciones de voluntad emitidas “por personas con discapacidad para las que se hayan establecido medidas de apoyo cuando actúen sin el complemento previsto en dichas medidas”. Y en el proyecto catalán, el art. 262-62 CCCAT prevé la anulabilidad para los actos celebrados sin el asistente, de cooperación o de representación.
En suma, es razonable entender que la fijación de apoyos procura a la persona con discapacidad una protección reforzada en materia de contratación, sumada a la general y aplicable a todas las personas, dependiente esta última de la falta o el vicio del consentimiento. Por el contrario, la primera se centraría en la ausencia objetiva del apoyo, fijado por necesario. Y ello es compatible con la premisa actual, que reniega de la actuación legislativa “protectora” respecto de estas personas: simplemente, la mera iniciativa legal de prever apoyos para el ejercicio de la capacidad debe interpretarse de forma favorable a su eficacia, contemplando mecanismos de sanción ante su ausencia indebida.
Frente a este régimen, la no provisión de los apoyos requeridos sí defiere la sanción de los contratos celebrados por las personas con discapacidad a la necesidad de enjuiciar la validez del consentimiento prestado. Y tampoco en este punto la reforma ha procurado avance alguno al debate existente, entre la procedencia de la acción de nulidad radical o de anulabilidad. Si antes de la Ley 8/2021 y frente a posturas anteriores doctrina y jurisprudencia parecían haber optado por la anulabilidad como medida más razonable y ventajosa, tras su entrada en vigor se aprecia que la mayoría de la doctrina se pronuncia en favor de la acción de nulidad radical, incluso apreciando ventajas en favor de la anulabilidad.
Personalmente, creo que la aproximación funcional a la teoría de las nulidades, subrayada por la última jurisprudencia, ofrece la clave para resolver esta cuestión. En su virtud, puede negarse legitimación para ejercitar la nulidad a quien contrató con la persona con discapacidad, aplicando lo previsto en el art. 1302.4 CC desde una interpretación finalista que permite superar sus propios límites. Del mismo modo que la jurisprudencia ha entendido aplicable la regla restitutoria del art. 1304 CC tanto a la nulidad radical como a la anulabilidad. Creo que la práctica salvará por esta vía la impericia del legislador, sin aplicar al supuesto el plazo de cuatro años, que corre ahora desde la celebración del contrato (art. 1301.4 CC)
3. Medidas cuya ausencia determina la anulabilidad
Tampoco la identificación de las medidas de apoyo “previstas o provistas” cuya falta de concurrencia puede acarrear la nulidad del acto ha resultado pacífica tras la reforma.
Considerando que precisamente su fijación se dirige a poner a la persona con discapacidad en igualdad de condiciones respecto de las demás, no sólo los excepcionales apoyos representativos, sino también los asistenciales, que ubican la iniciativa negocial en el apoyado, deben estimarse incluidos en la previsión legal.
A partir de ahí, el acto celebrado por la persona con discapacidad sin el curador designado judicialmente al efecto, o sin el defensor judicial, incurre sin duda en vicio que determina su anulabilidad. Pero no el celebrado sin la presencia del guardador de hecho: su carácter de apoyo no institucionalizado, frente a la legal exigencia de apoyos “previstos o provistos”, lo excluye de tal sanción, para reconducirlo a la general presunción de capacidad y exigencia de prueba de la falta de capacidad natural para prestar consentimiento. Más propiamente, la presencia del guardador de hecho puede ser un indicio contrario a dicha falta, como ha señalado parte de la doctrina.
Ahora bien, cuando nos hallamos ante una guarda de hecho “institucionalizada”, por haberse declarado judicialmente medida de apoyo adecuada frente a la curatela, siendo investido el guardador de facultades representativas para actos concretos, conforme a lo previsto en el art. 264 CC, la actuación por sí sola de la persona con discapacidad en estos actos también conducirá a la anulabilidad. Y, dando un paso más, cabe preguntarse si la determinación judicial de la guarda de hecho como apoyo idóneo puede acompañarse de la previsión asistencial, que no sustitutiva, del concurso del guardador, al modo del curador.
Ciertamente, ello chocaría con la naturaleza informal que a la guarda de hecho se confiere en el sistema, pero me pregunto si la labilidad de contornos en la definición de los apoyos y su consistencia no permitiría tal construcción. Máxime cuando la práctica demuestra la dificultad de trazar sus fronteras, lo que no deja de ser una consecuencia de los principios inspiradores de la Ley. Y dada la subsidiariedad con que se contempla legalmente la curatela, que convierte la guarda de hecho casi en la clave del sistema.
Finalmente, la actuación de la persona con discapacidad sin el concurso de las medidas voluntariamente impuestas nos coloca ante el intrincado tema de la autolimitación de facultades, del que es supuesto concreto la irrevocabilidad del poder. De nuevo, la Ley 8/2021 se revela insuficiente, lo cual sorprende considerando que contempla, fundadamente, las medidas voluntarias como preeminentes y prioritarias. Aprendiendo de estos errores, la legislación aragonesa y el proyecto de reforma catalán dan carta de naturaleza a la autolimitación de facultades, para admitir la anulación de los actos celebrados sin el concurso del apoyo voluntario.
4. La legitimación activa para la acción de nulidad
También la legitimación para ejercitar la acción de anulabilidad ha dividido a la doctrina en dos frentes opuestos. Un sector doctrinal defiende una interpretación literal del art. 1302 CC, en cuya virtud, las previsiones legales sobre el otro contratante sólo limitan la legitimación de quien presta el apoyo, para proteger la buena fe del primero, dada la ausencia de publicidad de las medidas de apoyo recogida en el art. 82 LRC. Por el contrario, desde una interpretación teleológica y sistemática, coherente con los postulados de la Convención de Nueva York, otro sector defiende que la verdadera clave del sistema actual de anulación de los actos celebrados por personas con discapacidad radica en la condición del otro contratante, no procediendo en ningún caso si tiene buena fe, de manera que obtener una ventaja injusta constituye el requisito esencial, que algunos erigen incluso en causa de anulación independiente.
Reconociendo lo fundado y sugerente de esta interpretación finalista, ha de reconocerse que la primera tesis es más coherente con el régimen general de la anulabilidad, cuyo presupuesto es un vicio en la conformación del contrato, afectante a quien lo alega y no siempre dependiente de la actitud de la otra parte contratante. Además, la ausencia de todo desarrollo legal sobre el concepto y elementos de la ventaja injusta inclina más a considerar su recepción como meramente puntual, y no constitutiva de una nueva causa de nulidad. A mi entender, ésta encuentra su razonable ubicación en sede de “efectos” de la anulación, pero no como presupuesto para ella.
En cuanto a la legitimación de la persona con discapacidad para anular el acto, y la del apoyo, también plantean dudas relevantes. Respecto de la primera, se discute si debe contar, o no, con la asistencia del apoyo fijado. Y en relación con éste, se debate la necesidad de contar con la voluntad favorable de la persona con discapacidad a la anulación del acto. Un nuevo punto en que la nueva regulación presenta fisuras que habrán de rellenarse con la aplicación judicial.
5. El nuevo “dies a quo” para el cómputo del plazo
Si el plazo para instar la anulación, cuatro años, no ha variado, sí lo ha hecho su “dies a quo”, que ha pasado a venir dado por la celebración del contrato, frente a la anterior salida de la tutela, que ahora sólo queda para los menores de edad (art. 1301.4º CC). Lo cual ha merecido las críticas de una buena parte de la doctrina, que lo estima una nueva e injustificada desprotección de las personas con discapacidad, incoherente además con lo previsto en el art. 1291.1º CC para la rescisión de los contratos celebrados por los curadores representativos con lesión en más de la cuarta parte.
Ha de señalarse que este punto constituye uno de los pocos datos en común entre la regulación codicial y la autonómica, que no sólo ha recibido el plazo de cuatro años para la anulación, sino también el “dies a quo” determinado por la celebración del contrato. Y erige a este supuesto de anulación en el sometido a un plazo de más rápido transcurso, lo cual genera una nueva fuente de reducción de protección.
6. La pérdida de otros beneficios: restitución limitada, extinción por pérdida de la cosa y validez del pago hecho a la persona con discapacidad
La reforma del art. 1301 CC se ha acompañado de las de los arts. 1304, 1314 y 1163 CC, disminuyéndose manifiestamente la protección que los beneficios mencionados en el título comportaban para las personas con discapacidad. Para la restitución consecuente a la anulación, y la extinción de la acción por pérdida de la cosa, se ha incluido el mismo inciso protector del contratante de buena fe, excluyendo puedan oponerse frente a él. Y en el mismo sentido se ha reformado el art. 1163 CC, respecto de la validez del pago hecho a persona con apoyos fijados para recibirlo, sin su intervención. Con todo ello, se termina con el régimen indiferenciado entre las personas con discapacidad y los menores, que limitaba en el art. 1304 CC la restitución del incapaz al enriquecimiento obtenido con el contrato.
Hoy, esta regla beneficiosa se mantiene para los menores, pero para las personas con discapacidad, exige la mala fe del otro contratante. De manera que, dada su buena fe, la restitución debida por la persona con discapacidad habrá de ser íntegra, de todo lo recibido en el contrato, conforme a la regla general del art. 1303 CC. Deducción que ofrece un argumento de peso para defender que no sólo cabe la anulación si media ventaja injusta, como defienden algunos autores.
De nuevo, estas medidas han suscitado la crítica de quienes consideran que la protección legal de las personas con discapacidad no supone su discriminación ni perjudica su intervención en el mercado, sino constituye un imperativo de justicia, a conciliar con el respeto de sus derechos fundamentales y la tutela con los intereses de terceros. Y desde la aproximación contraria, tampoco son defendidas, instándose directamente su total supresión.
7. Final
La reforma sobre la discapacidad constituye un paso decidido en favor de la asunción de criterios de respeto a la voluntad de la persona, desde el desarrollo y protección de sus derechos fundamentales, como eje del sistema. La necesidad de articular dicho principio con mecanismos jurídicos adecuados no resulta bien resuelta en la norma, que presenta una mezcla de declaraciones meramente programáticas con propias reglas jurídicas que entorpece su interpretación. La aproximación doctrinal a este intrincado tema presenta diferencias sustanciales motivadas por la incorrección legal y acrecentadas por las premisas ideológicas de partida. Es de esperar que la aplicación judicial de las normas favorezca su más correcta lectura e intelección.
Nota: El presente trabajo se enmarca en el Proyecto de investigación “Impacto social de la tutela civil de las personas con discapacidad” (PID2023-151835OB-I00), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España, del que son Investigadores principales los Profesores José Ramón de Verda y Beamonte y Pedro Chaparro Matamoros; así como en el Proyecto de Investigación “Criterios interpretativos de la reforma del Código Civil en materia de discapacidad (REFDIS)” CIAICO/2023/024 financiado por la Conselleria de Educación, Universidades y Empleo de la Generalidad Valenciana, del que son Investigadores principales los profesores José Ramón de Verda y Beamonte y María José Reyes López.